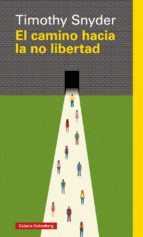
“El objetivo de ese espectáculo (de noticias) es suscitar las emociones de partidarios y detractores, y confirmar y reforzar la polarización (…), la política consiste en los amigos y enemigos domésticos, y no en proyectos que puedan mejorar las vidas de los ciudadanos” (Snyder, p. 256).
“¿Son las salvaguardas constitucionales, por sí solas, suficientes para proteger una democracia? Creemos que la respuesta es negativa” (Levitsky y Ziblatt, p. 118)
Desde hace algún tiempo la percepción dominante es que la democracia liberal, tal como la hemos conocido, no pasa por sus mejores momentos. El desmoronamiento del régimen soviético a partir de 1989 trasladó la falsa imagen de la inevitabilidad de la democracia pluralista, algo que los hechos han ido desmintiendo gradualmente, en particular a partir de los primeros compases del siglo XXI y más concretamente tras la dura crisis fiscal que se abrió después de los años 2007-2008. También entre nosotros las amenazas se ciernen. Conviene, por tanto, estar atentos a lo que en otros contextos se produce.
Ciertamente algo serio se viene cociendo estos últimos años. Y los acontecimientos políticos recientes tanto en diferentes países de la Unión Europea (UE) como en Estados Unidos (EEUU) así nos lo advierten (más recientemente, en Brasil). Veremos qué nos depara este inaugurado 2019 y la cascada electoral que se avecina. En tal complejo contexto se agradece, sin duda, la aparición en la escena bibliográfica de dos magníficos ensayos, complementarios, movidos ambos por las mismas inquietudes, aunque muy distintos en su trazado y enfoque.
El primero de ambos libros se debe a un consagrado historiador: Timothy Snyder, El camino hacia la no libertad (Galaxia Gutenberg, 2018). Tras el fracaso del relato del “fin de la historia” y, por consiguiente, de la política de la inevitabilidad, el autor identifica como recambio la política de la eternidad, que tiene por misión fabricar crisis y manipular emociones o, dicho de otro modo, “ahogar el futuro en el presente”. Y el artífice de esa política es, sin duda, la Rusia de Putin, que a partir de 2010 se enrola en la bandera de la eternidad y que, ante su propia impotencia interna para resolver los problemas de la ciudadanía rusa, la quiere trasladar a los países de la UE y a EEUU. Su ideología se basa en un filósofo fascista del período de entreguerras, Ivan Illyn, que la nueva nomenclatura rusa ha recuperado con entusiasmo.
Para ese tránsito, la tecnología facilita el camino: “A medida que la distracción sustituye a la concentración, el futuro se disuelve en las frustraciones del presente y la eternidad se convierte en vida cotidiana”. El individualismo deja paso al totalitarismo. Realmente la política de la eternidad elimina la sucesión (a través de procesos electorales disfrazados, pues estos se manipulan o trucan). Lo importante es la figura del redentor (en este caso Putin), idea recogida del propio Illyn. Emerge, así, la figura del “dictador democrático”, que mediante cambios de decorado sinfín se eterniza en el poder (son ya veinte años). La reconstrucción del imperio es su meta, aunque su objetivo ideal es la “Unión Euroasiática” (la idea de Carl Schmitt de “los grandes espacios”), que abogue por la desaparición de la UE. Todo lo que sea debilitar instituciones europeas y los países que forman parte de la Unión, es un paso necesario. Así, junto a las ofensivas convencionales en su “radio de acción” (Chechenia, Georgia y, mucho más próxima en el tiempo, Ucrania), esa estrategia se acompañará, más recientemente (Estonia, Ucrania, etc.) de la guerra cibernética. Y es aquí donde Rusia encontró su punto fuerte. La interferencia en innumerables procesos electorales en diferentes países europeos y el indisimulado apoyo a partidos de extrema derecha o fuerzas independentistas no tiene otra finalidad que desestabilizar la UE. Tal como resalta Snyder: “El Brexit fue un triunfo para la política exterior rusa y la señal de que una cibercampaña orquestada desde Moscú podía transformar la realidad”.
La proliferación de mentiras, el mantenimiento de la incertidumbre, la fabricación de crisis y de las propias emociones ciudadanas, alimentar la polarización y el extremismo, así como la divulgación de conversaciones privadas como medio de un totalitarismo incipiente, crearon el caldo de cultivo para la guerra híbrida (la de Ucrania lo fue). Había, además, que erosionar las instituciones de los países occidentales y la confianza de los ciudadanos en aquellas; con ello quedaba claro que la (mala) situación rusa no era una excepción, sino la regla. En eso se está. También aquí, aunque no lo parezca. Su mayor éxito, sin embargo, se dio fuera de las fronteras europeas: en Estados Unidos. Y el gran asalto se produjo por medio de la fabricación de Donald Trump como “empresario de éxito” (algo que se logró con fuertes apoyos financieros de Rusia), luego mediante la conquista de las redes sociales por medio de la extraordinaria (cuantitativamente hablando) proliferación de bots (programas informáticos diseñados para difundir mensajes concretos a un público determinado) y, finalmente, a través de la expansión sin par de mentiras o descalificaciones gruesas del “enemigo político a batir”. La política de las emociones primarias desbancaba totalmente a la política de la racionalidad, en franca retirada. El debate se sustituía por la destrucción total primero en el plano virtual y luego real del enemigo (Hillary Clinton) y por la multiplicación hiperbólica de los temores que una parte seleccionada de la población estadounidense ya tenía incubados.
Estados Unidos, paradójicamente, fue consciente muy tarde de las dimensiones de la guerra emprendida. Y cuando lo fue, ya nada tenía remedio. La cleptocracia rusa supo captar mejor que nadie la transformación acaecida con las tecnologías de la información: “La política se ha convertido en un comportamiento adictivo navegando por Internet, con momentos buenos o malos que se viven a solas”. Lo demás es estimular las peores emociones y fomentar la dialéctica amigo/enemigo. Para eso la simplicidad de los mensajes en las redes es un medio único. El daño ya está hecho y el personaje entronizado. La conclusión, ácida, pero necesaria: “Estados Unidos tendrá las dos formas de igualdad, racial y económica, o no tendrá ninguna”. En ese último caso, la oligarquía racial ascenderá y la democracia llegará a su fin.
La segunda obra tiene un enfoque muy distinto, pero la preocupación última es la misma. S. Levitsky y D. Ziblatt, son dos profesores de la Universidad de Harvard que han escrito un sugerente y estimulante libro: Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018). Aunque con muchos aditamentos comparados y buen estudio de campo, el foco de atención se centra principalmente en Estados Unidos y en el futuro de su sistema democrático tras la (imprevisible) llegada de Trump al poder. Los autores se plantean qué fallo realmente para que ello se produjera. Y realmente la tesis del libro es muy clara: algo ya estaba incubado en el propio sistema político-constitucional estadounidense desde hacía tiempo. El factor Trump ha acelerado ese proceso, hasta el punto de que los citados profesores se cuestionan incluso si la democracia en su país puede verse afectada. Y para ello llenan los primeros capítulos del libro de “ejemplos” en los que sistemas democráticos de cierta tradición, tanto en Europa como en Latinoamérica (¿son algunos casos comparables a la situación estadounidense?), han terminado transformándose en regímenes autoritarios o totalitarios. La sombra se sigue extendiendo: el día 1 de enero, inaugurando el año (¿tiene algún significado la fecha?), tomó posesión como Presidente de Brasil un nuevo aliado extremista y autoritario (Bolsonaro) del Presidente Trump. Los mandatarios rusos se siguen frotando las manos.
Y los autores se preguntan: ¿Hay una amenaza seria de que la democracia quiebre, también en EEUU? Para anular la respuesta afirmativa se acude normalmente a la Constitución de 1787 como “barrera de pergamino” (en expresión tomada de la obra El Federalista), que articuló el modélico sistema de arquitectura institucional de pesos y contrapesos diseñado por Madison. Pero, en verdad, la respuesta que dan los autores es inquietante: “Nosotros no lo tenemos tan claro”. Dicho de otra manera, crisis políticas y constitucionales ha habido muchas a lo largo de la trayectoria de EEUU (con guerra de Secesión incluida). Según su criterio, “las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas”. Y, entre ellas, destacan dos, que han tenido – a juicio de los autores- particular trascendencia en la vida política estadounidense (al menos por largos períodos de tiempo): la tolerancia mutua o el acuerdo de los partidos rivales de aceptarse como adversarios legítimos; y la contención o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar las prerrogativas institucionales. Algo se debería aprender de esto por nuestros pagos. Cerrar el paso a las fuerzas políticas extremistas no es una cuestión política, sino existencial de la propia democracia. Los autores lo dejan muy claro, con varios ejemplos.
Así, es crucial el papel de lo que los autores llaman como “los guardarraíles de la democracia”, que, aparte del sistema institucional propiamente dicho, se hallan “las reglas no escritas de juego”. Estas, salvo períodos muy puntuales de la vida político-constitucional, se han aceptado (ponen como ejemplo el caso del tamaño variable del Tribunal Supremo, mantenido en 9 magistrados, no “letrados” como la traducción nos hace ver, desde hace casi 150 años, a pesar de los intentos de cambio en la etapa del New Deal). Pero esa vida política ha estado salpicada en determinados momentos históricos de “extremismo constitucional”, de “prácticas constitucionales duras” o incluso de leyes que restringían los derechos electorales de la población de color en determinados Estados del Sur. Si bien, lo más preocupante es que los partidos políticos (en este caso el Partido Republicano) no han servido como “cortafuegos” (o cribado) del ascenso de un líder político con marcadas tendencias autoritarias y sin cultura democrática alguna. Son muy interesantes las páginas dedicadas al proceso de selección de candidatos por ambos partidos y el papel negativo que las primarias han tenido en este caso: sin cribado previo, cualquiera puede ser investido candidato por un exaltado electorado (más aún en momentos excepcionales). Si bien en el ascenso de Trump, aunque lo citan, lo autores no parecen valorar la trascendencia que tuvo la ciberguerra en ese encumbramiento.
Según los autores, la radicalización del discurso republicano desde finales de la década de los noventa, el distanciamiento total entre ambos partidos y la polarización extrema que se está produciendo entre ellos puede herir de muerte la democracia estadounidense. Tomen nota aquí también. El sistema bipartidista estadounidense se reconfiguró a partir de la década de los sesenta (Leyes de 1964 y 1965, de derechos civiles y de derecho al voto, respectivamente), resituando a los republicanos como una fuerza conservadora y a los demócratas como un partido de corte liberal, con electorados cada vez más precisos. Pero la brecha entre ambas fuerzas políticas se fue abriendo, y durante las dos últimas décadas la quiebra de “las reglas no escritas” ha sido la norma dominante. Se ha adoptado, además, un estilo de hacer política claramente “sobreexcitado, exageradamente agresivo y apocalíptico” (particularmente en el campo republicano).
Es curioso que en este libro se dibuje un problema realmente no cerrado, que se arrastra en toda la vida del país americano: “Las normas que sostienen el sistema político estadounidense se apoyaban, en un grado considerable, en la exclusión racial”. La pretendida supremacía blanca se vuelve a airear como bandera de un radicalizado bando republicano. Es, en definitiva, el retorno a la eternidad, una idea que podría poner en cuestión la pretendida inevitabilidad la democracia estadounidense. Castillos mayores han caído en la Historia de la humanidad. Y es en ese temor en el que ambas obras coinciden, también en los remedios, pero no creo que de ellos tomen nota quienes la deben tomar. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar…
(*) Artículo publicado en la sección de Opinión del diario digital Vozpópuli el día 6 de enero de 2019. Se puede consultar en https://www.vozpopuli.com/opinion/Putin-Trump-democracia-asedio-EEUU-Rusia-New-Deal_0_1206479680.html






Debe estar conectado para enviar un comentario.