
Solo la casualidad ha querido que este sugerente libro, La civilización de España, cuyo autor es J. B. Trend, publicado inicialmente en 1943 y editado ahora en Renacimiento (2024), haya caído en mis manos. Por un lado, me lo regaló Alicia, mi mujer, quien oyó hablar entusiásticamente de la citada obra en un programa televisivo avanzada la noche, cuando la inmensa mayoría de la población duerme y casi nadie escucha; porque leer, lo que se dice leer libros, en este país es un verbo que apenas se conjuga, salvo por un segmento muy reducido de la población, principalmente femenino. Sin embargo, esta obra que se reseña debería ser leída por todos aquellos a quienes les preocupe este país y quieran saber algo más de dónde venimos, quizás para saber responder dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde vamos. Sin duda, es lectura recomendable en los institutos y colegios, por no decir también en las universidades, de todo España, sin excepciones. Aprenderían mucho quienes lo hagan. Aunque no compartan todo.
Por otro lado, es casual asimismo que su aparición coincida con un compromiso editorial, que si todo va bien verá la luz el próximo mes de septiembre. Al hilo de ese empeño editorial, leí en su día la obra de Alberto Jiménez Fraud, editada en 1973 por Taurus, sobre la generación de 1868, atraído por las buenas referencias que José Luis Abellán daba de este autor y su obra en su monumental trabajo Historia Crítica del Pensamiento Español. Debo reconocer que me cautivó el enfoque aquella obra, a medio camino entre el ensayo de crítica literaria y la semblanza de los autores de esa pretendida “generación”, en concreto de Juan Valera, Benito Pérez Galdós (a quien ensalza sobremanera) y Pereda, entre otros. Tal libro nació de unas conferencias impartidas en la Universidad de Cambridge el año académico 1953-54. Para quien no lo sepa, Jiménez Fraud había sido largo tiempo director de la Residencia de Estudiantes y, tras la guerra civil, emigró al Reino Unido, y fue profesor de las universidades de Cambridge y Oxford, gracias al profesor Trend a quien había conocido en España; pues, en sus largas estancias en nuestro país, este último se refería a la Residencia como “mi colegio en España” (“Introducción” de William Chislett, al libro La civilización de España, p.11).
Como nos relata Chislett, Trend fue un hispanista y musicólogo inglés, así como primer catedrático de español en Cambridge, que vino a España en 1919, con la finalidad de explorar géneros musicales y se quedó prendado de este país. Aquí conoció a Lorca y a Manuel Falla, con quien mantuvo correspondencia hasta 1936. Pero tuvo muchos amigos de la élite intelectual de aquellos años, tales como Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Américo Castro o el propio Jorge Guillén, además del citado Alberto Jiménez Freud. Además, Trend, si bien no acreditaba conocimientos de español, lengua que aprendió en sus reiteradas visitas a nuestro país, había publicado varios y magníficos libros sobre España, lo que le valió obtener, contra pronóstico, la cátedra de Cambridge en 1933. Su compromiso con España y con la República se incrementó más aún. Aunque su amor al país le venía de lejos. Fue un ardiente defensor de Francisco Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza, a quienes dedicó una atención especial en sus obras, también en este libro que se reseña. Su primer libro publicado en inglés en 1921, Retrato de la España Moderna: Sus hombres y su música, “está dedicado en muchos aspectos a Cataluña”; también a Giner y los institucionistas. Y allí decía: “La cuestión de Cataluña es principalmente, si no enteramente, una cuestión de dinero”. Su compromiso republicano llegó a tal grado que, tal como se dice en la Introducción de la obra, “en protesta por la victoria de Franco, y por respeto a sus numerosos amigos republicanos, Trend nunca regresó a España”.
La cualidad fundamental de esta obra que ahora se reseña reside en la extraordinaria capacidad del autor para sintetizar en 200 páginas la historia de las civilizaciones que poblaron lo que hoy conocemos como España, desde los celtas e íberos, pasando por los fenicios y griegos, cartagineses y, con especial atención, a los romanos, y llegar hasta el siglo XX. Pone de relieve las dificultades que los romanos encontraron para conquistar España. Entrevera desde el inicio del libro los hechos históricos con la cultura y rasgos de los pueblos que conformaban esa Península. Se detiene, por ejemplo, en la “escuela peculiar de escritores que floreció en Córdoba, ciudad magnífica en la época romana, lo mismo que lo fue bajo los musulmanes”. Entre los autores del momento cita a Marcial, Lucano, Séneca y Quintiliano, este último “procedía del Valle del Ebro (realmente, de Calahorra) región de sobriedad, obstinación y sentido común”. Un capítulo esencial en esta obra es el dedicado a las provincias musulmanas, con especial atención a Al-Ándalus. Muy interesante es su apreciación de que “con el tiempo los musulmanes de España, llegaron a ser tan españoles como los mismos cristianos”. Y lo expone en los siguientes términos: “Había musulmanes españoles y cristianos españoles; pero todos eran españoles y lo que hicieron y pensaron pertenece de igual manera al mundo español. España no es solo la España cristiana”. El pensamiento hispánico musulmán y judaico, no solo el cristiano, es objeto de su atención: dedica atención a Avempace, a Ibn Tofail, así como a Averroes, y a los filósofos judíos Ben Gabirol y Maimónides. Con la toma de Córdoba y de Sevilla en el siglo XIII, no quedó más que el reducto musulmán del Reino de Granada y sus costas adyacentes. Tras la rendición de este último, y el incumplimiento de lo pactado por el cardenal Cisneros que, en 1499, “obligó a todos a quemar sus libros árabes”. Tal como se dijo: “Quería aniquilar el testimonio de siete siglos de cultura musulmana en un solo día; o “purificar con el fuego antes que con el agua”. Las consecuencia económicas y sociales fueron devastadoras. El fanatismo y la intolerancia religiosa hacían acto de presencia.
Muy interesante, asimismo, es el capítulo dedicado a los reinos cristianos. Según se expone, “antes de que la religión se convirtiese en arma política candente, los cristianos españoles encontraban la manera de convivir con sus vecinos musulmanes y judíos”. Luego llegó la fatídica expulsión de los judíos y luego de los moriscos, preludio de lo que sería siglos después la gran decadencia de España. Antes, sin duda, el poder dominante en la Península se reflejaba en una suerte de “Estados balcanizados”, que se fueron reconduciendo de forma muy compleja hacia una aparente unidad, asentada básicamente en la Corona, no en otros ámbitos. Sugerente es la primacía que en la España romana ya adquirió el municipio, que luego fue fortalecido mediante fueros en la era medieval, y particularmente la tesis del autor de que “el gobierno representativo no empezó en Inglaterra sino en España. Y pone varios ejemplos tanto de las Cortes de León (1188) como de Huesca (1162), con algunos precedentes. La parte del libro dedicada a la Monarquía y el Imperio arranca, como es obvio, con los Reyes Católicos, indicando que fue la religión la fuerza unificadora que pretendió mantener la cohesión. Como también surgió en otras partes de Europa, pone el ejemplo de los Tudor, “la intolerancia era despierta y movida, enérgica y expansiva”. La diferencia, que no cita, es que en España la guerra de religiones se cortó de raíz en sus inicios y dio origen a la intolerancia; mientras que en otros países europeos la tolerancia, como ejercicio de síntesis, se terminó imponiendo, no sin indudables excesos. Y con esa bandera religiosa, así como con la de la lengua que acompañaba a aquella se llevó a cabo la colonización de América, donde el autor pone de relieve algunos claroscuros. Y nos dice, por ejemplo, que “Pizarro no era solo brutal: era insensato”. Pero también destaca la labor de Vasco de Quiroga o de Bartolomé de las Casas, aunque este último, con “su apasionada extravagancia (…) contribuyó más que nadie -con la excepción de Guillermo de Orange- a difundir la ‘leyenda negra’ de la crueldad y fanatismo españoles”.
Muy interesante es el escueto tratamiento del reinado de Carlos V, con sus desacertados primeros pasos y su ataque a las Cortes y leyes del país, que ocasionaron la rebelión de los Comuneros, que fue finalmente derrotada: “La tragedia de los Comuneros fue la misma de todos los movimientos reformadores en España: la ambición, el desorden, la tardanza, la falta de unidad, la traición del apoyo aristocrático, de una parte y, de otra, la tendencia a la violencia extremista”. El autor se adentra luego en el reinado de Felipe II, muy distinto al de su padre, con su pretensión imposible de controlar todo con un resultado claramente adverso: “España había conseguido el dominio del mundo, pero sus arterias comenzaban a anquilosarse”. El papel de la Inquisición y la intolerancia imperante, hicieron el resto: “Así se preparó el camino para aquel aislamiento de España que tuvo tan desastrosos efectos en su ulterior desarrollo”.
Sin embargo, Trend combina de forma sublime política y cultura (pensamiento, arte, literatura y música), poniendo de relieve que España también vivió su “Siglo de oro”, si bien es cierto -aunque tampoco lo dice- coincidiendo paradójicamente con una etapa de apogeo de la Inquisición. Las grandes obras de la literatura española como La Celestina, El Quijote, el pensamiento erasmista de Juan Valdés, el Lazarillo de Tormes, las comedias de Lope de Vega, la obra de Calderón de la Barca, el pensamiento de Santa Teresa de Jesús, por solo traer a colación algunos ejemplos, desgranan los comentarios del autor británico. Pero también la pintura es objeto de su atención, poniendo el foco de forma sublime en el sublime cuadro del Greco, El entierro del conde Orgaz, “con su grupo de caballeros neuróticos vestidos de negro, rodeados de curas y frailes”, donde a su juicio encontramos “un sentido de frustración”, que abre la fase de la decadencia de España. Contrapone a partir de ahí el autor dos miradas sobre España, la de Menéndez Pelayo, tradicional-conservadora, y la de Ramón y Cajal, que veía al país desde el punto de vista de la ciencia, y consideraba que el nuestro “no era un país ineducado y su ignorancia era la consecuencia de su pobreza”. Cajal, según el autor, reconocía que “la exageración de la religiosidad había sido una de las causas de la decadencia”, tesis que mucho más depurada había sido ya expuesta por algún otro autor decimonónico. Maneja Trend la tesis del “orgullo castellano”, que no es solo de aquella época, sino que trasluce ya en la etapa de su análisis de la ocupación romana, como el propio autor reconoce. Otro insigne escritor decimonónico precisó esas mismas tesis con enorme rigor:
“La enfermedad estaba más honda (…) fue una fiebre de orgullo, un delirio de soberbia que la prosperidad hizo brotar en los ánimos al triunfar después de ocho siglos en la lucha contra los infieles. Nos llenamos de desdén y fanatismo judaico. De aquí nuestro aislamiento del resto de Europa (…) Merced al desdén ignorante y al engreimiento fanático, cuando en el siglo XVIII despertamos de nuestros ensueños de ambición, nos encontramos muy atrás de la Europa culta, sin poder alcanzarla, y obligados a seguirla a remolque”
En fin, tras el fiasco de los Austrias y los titubeantes pasos iniciales de los Borbones, llegaron las reformas de Carlos III, o su pretensión de llevar a cabo “una revolución desde arriba”, que no dieron los resultados queridos y, en todo caso, a su muerte, Carlos IV, ese “ignorante imbécil que Goya caricaturizó en sus retratos”, deshizo toda la obra anterior y sumió a España en otra era oscura, alimentada con fervor despótico por ese rey felón que fue Fernando VII, luego profundizado por el reaccionario afán de retrotraer a España a los tiempos más oscuros que pretendió la insurrección carlista. Se adentra así el breve relato de Trend en el siglo XIX. Y lo hace de la mano, primero, de Valera, con el desencanto revolucionario del protagonista de su novela El comendador Mendoza, y con mucho más detenimiento con “las grandes novelas de Galdós”, particularmente los Episodios Nacionales, que cita profusamente. Reconoce que España no había tenido un siglo XVII y XVIII a la altura de otros países europeos. Su declive y aislamiento fue manifiesto. Y ello no podía pasar en el siglo XIX, pero en buena medida también sucedió. Tampoco analiza sus causas. Se recrea el autor con la obra de Larra, con esa satírica descripción de una sociedad española “brutalizada”, con una clase media encogida, y una clase alta “deslumbrada por lo extranjero”, pero impotente para fortalecer una sociedad política que solo disponía de “casi instituciones”, realmente de un sistema -como describió lúcidamente Galdós- “sin sólidas instituciones”. El movimiento romántico, como prematuramente descubrió Serafín Estébanez Calderón era un mal remedio para una España que necesitaba mano firme y no tenue.
La España moderna cierra el libro. Y aquí el autor vuelve a su vieja obsesión por el trascendental papel de Francisco Giner de los Ríos en su afán por modernizar España a través de la educación (Institución Libre de Enseñanza), actuando al margen de la política. Había que educar a todos, también a las clases gobernantes, que, a pesar de estar entonces nutridas de notables, y no repletas de numerosos ignorantes como por desgracia tenemos hoy en día, también requerían romper ese molde caciquil en el que cómodamente vivían (y viven), denunciado por Costa. Relevante es la conversación que reproduce el autor entre Francisco Giner y Joaquín Costa a cuenta de un poema que hablaba de la Castilla desertizada, los campos yermos, soldados desnudos y nobleza descalza, con el pueblo convertido en mendigo:
– Giner, esto es España //– No, Joaquín -contestó // Giner: esto era España; ahora es distinta // – Giner, hace falta un hombre // – Joaquín, lo que hace falta es un pueblo
Luego el libro se desliza con referencias a la obra de Unamuno, Federico García Lorca, Valle-Inclán, Antonio Machado, etc. Y pone de relieve que esa España “moderna fue dispersada en 1939”. Volvíamos a las tinieblas. El eterno exilio era el destino de buena parte de la inteligencia. El fracaso del liberalismo político (concepto que estira el autor hasta límites poco precisos, al contraponer dictadura a liberalismo), que solo lo sitúa en intelectuales como Giner y Costa (podría añadir muchos más), dio pie a una República llamada a resolver problemas “delicados y de profundas raíces”, tal vez en demasiado corto espacio de tiempo y con un contexto internacional e interno adverso, como había pasado en otros momentos de nuestra Historia. A su juicio, la España republicana “no solo heredó una defectuosa tradición parlamentaria, sino una burocracia de poca corpulencia e ineficacia”. Tampoco fue “un experimento ininterrumpido de liberalismo progresista”, pues se dividió nítidamente en tres momentos políticos. Insiste finalmente Trend en los dos problemas territoriales de la España del momento en el que escribió su obra (Cataluña y el País Vasco), donde marca sus diferencias.
Y concluye con algunas ideas que no dejan de tener innegable actualidad. De ellas, destacaré dos. La primera: “La unidad política (de España) no puede ser lograda ignorando las diferencias”. Y la segunda: “España necesita una administración flexible basada en la realidad, cuidadosamente equilibrada entre autoridad central y la local, tal como la Península no ha conocido desde la época romana”. Ni que decir tiene que el franquismo fracasó estrepitosamente en la primera vía; y el régimen constitucional de 1978, que comenzó su andadura con el objetivo de pretender ese equilibrio nunca alcanzado, está perdiendo pie en las últimas décadas. España sigue dirimiendo su futuro entre una falsa e impracticable unidad que ahoga las diferencias, y una heterogeneidad fáctica, si bien desordenada, que nunca parece hallar el imprescindible equilibrio de una autoridad central que le dé armonía. Y ahí estamos. En los mismos términos que dejamos el problema en el pasado. Sin saber nunca cómo desatar ese complejo nudo.




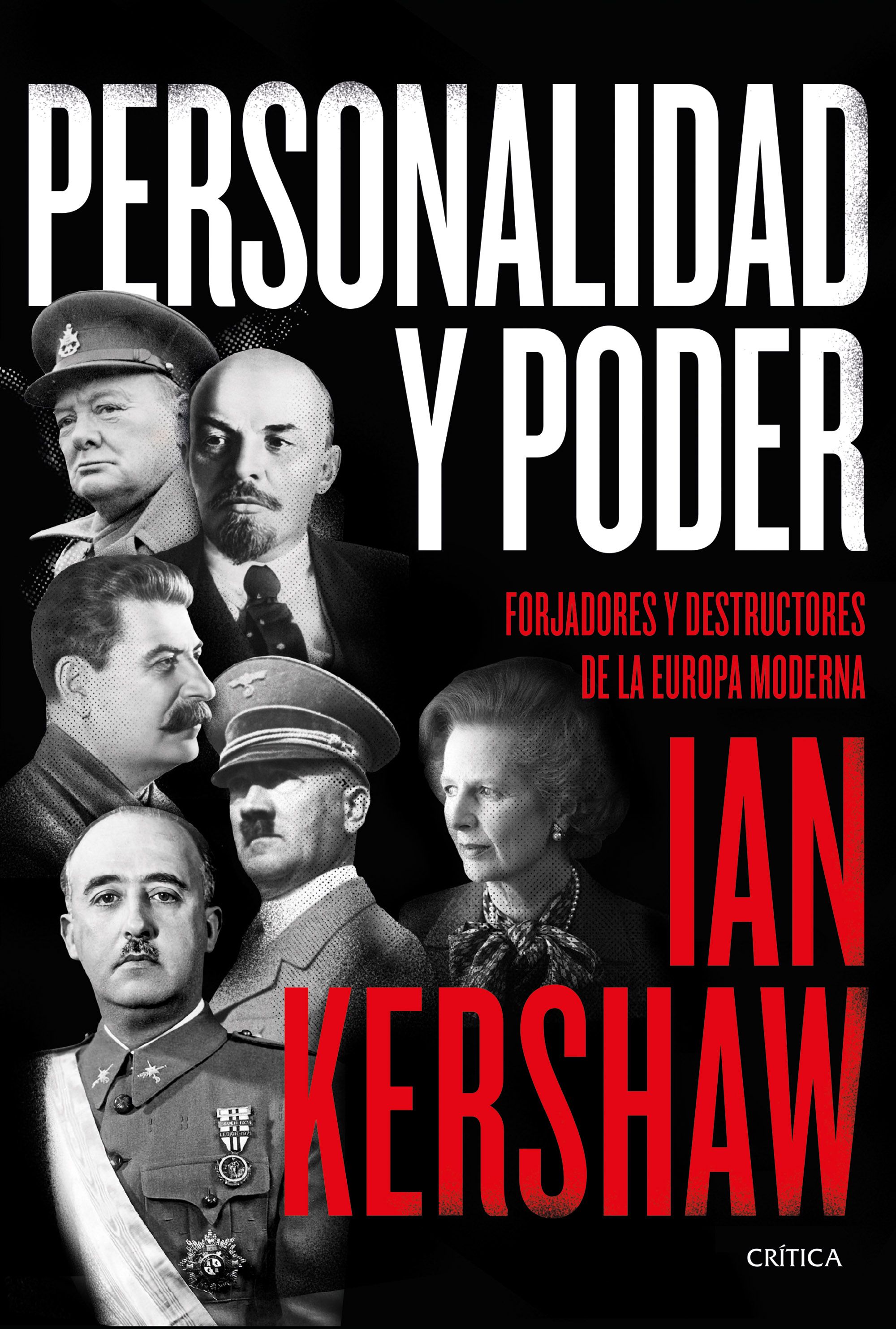




Debe estar conectado para enviar un comentario.