(A propósito del libro con el mismo título del profesor Manuel Villoria Mendieta, editado por Gedisa, Barcelona, 2019, 139 pp.)
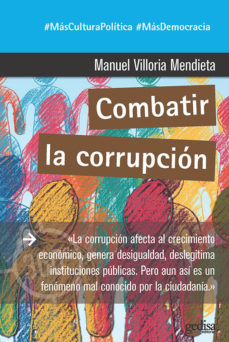
«Las imperfecciones de un gobierno pueden reducirse a dos apartados: 1º la conducta de sus agentes; 2º la naturaleza del sistema mismo, es decir, de las instituciones y de las leyes»
(Jeremy Bentham, Tratado de los sofismas políticos, Leviatan, Buenos Aires, 2012, pp. 183-184)
La corrupción es una lacra que en las últimas décadas se ha adosado al sistema político-institucional. En España es un serio problema, hasta el punto de que se ha convertido en una de las preocupaciones principales de la ciudadanía. Por eso, siempre es de agradecer cualquier reflexión, más aún si esta es solvente, sobre un azote que lleva bastante tiempo fustigando la vida política y el quehacer del sector público.
Como consecuencia de la preparación de una presentación en un Seminario sobre Integridad Institucional y conflictos de interés realizada recientemente en Tenerife (26 de abril de 20199 en el marco del interesante proyecto «Gobab«, liderado e impulsado entre otras instituciones por el Gobierno de Canarias, junto con una representación en ese acto de Senegal y Cabo Verde, llevé a cabo algunas relecturas y leí asimismo algunos materiales nuevos, entre ellos este libro que ahora se comenta. Publicada inicialmente una versión más breve en la pestaña de «Lecturas» de esta misma página Web, he considerado oportuno incluir este comentario en el Blog con algunos añadidos para que así pueda ser compartido con los suscriptores y estos (así como cualquier lector interesado) tengan acceso directo a su contenido.
Por consiguiente, esta breve reseña tiene por objeto el reciente libro del profesor Manuel Villoria editado en una colección académico-divulgativa que pretende difundir –entre otras cosas- estudios sobre temas relacionados con la política y la democracia a partir de ensayos breves encargados a determinadas personas de reconocido prestigio en el ámbito sobre el cual escriben. Sin duda, el profesor Villoria lo es, y el libro editado, en consecuencia, alcanza sobradamente las expectativas que el lector interesado pueda tener sobre una cuestión tan poliédrica y en ocasiones tan escurridiza como es la corrupción. Pues no resulta fácil ponerse de acuerdo sobre qué es y qué no es corrupción. Y, cuando menos, se ha de ser muy exigente con un problema que erosiona las bases del sistema democrático generando elevadas cotas de desconfianza ciudadana.
El autor inicia su exposición con una tesis que viene reiterando desde hace tiempo: “Una cosa es la percepción de la corrupción y otra su verdadera presencia”. El libro de inmediato centra su objeto: la corrupción en el ámbito público (no analiza, por tanto, la que procede del sector privado). Y delimita un concepto amplio y un tanto extenso de este fenómeno, definiendo acertadamente a la corrupción en el sector público del siguiente modo: Cualquier abuso de poder por parte de servidores públicos (políticos o funcionarios) cuando se realiza para beneficio privado extraposicional, sea éste directo o indirecto, presente o futuro, con incumplimiento de las normas legales o de las normas éticas que rigen el buen comportamiento de los agentes públicos, en definitiva cuando con su actuación ponen por delante su interés privado sobre el interés de la comunidad.
La oportuna referencia a la clasificación de Heidenheimer entre corrupción negra (la rechazada contundentemente por la sociedad), la gris (sobre la que existe cierta permisividad) y la blanca (actos no éticos o irregulares que están socializados en su práctica), sirve para comprender mejor la complejidad del fenómeno objeto de estudio.
Para saber determinar qué grado de corrupción existe, Villoria analiza el problema (con su rigor taxonómico habitual) tomando como guía cuatro formas de medir la corrupción:
a) Los métodos objetivos, de los que destacan las estadísticas judiciales (pero que solo nos muestran lo que está judicializado, que puede ser, como de hecho lo es, la punta del iceberg) o las respuestas sancionadoras, ambas con muchas limitaciones (más aún las segundas, pues el derecho disciplinario, por ejemplo, es una reliquia y está prácticamente inaplicado en lo que a conductas bagatela respecta, siendo poco operativo en el resto);
b) Los métodos basados en la percepción, cuyo valor es relativo puesto que “la percepción de corrupción tiende a incrementarse cuando la economía del país va mal”, aun así los datos demuestran unos estándares bajos de nuestros representantes políticos, lo que incrementa la desafección hacia lo público;
c) Las encuestas de victimización, que, a diferencia del método anterior, en España dan datos muy positivos, dado que la ciudadanía no ha sido testigo u objeto de casos de corrupción (pago de “astillas”, por ejemplo, para ser receptor de un servicio público);
d) Y la medición con Big data, que es un método relativamente nuevo puesto en marcha, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional (News Flow Index of Corruption).
El libro se adentra luego en el análisis de las causas y consecuencias de la corrupción, aunque estas últimas proceden de aquéllas en una suerte de bucle del que no se sabe salir Y, entre ellas, analiza las culturales, estructurales e institucionales. Si las tres se unen, dan lugar a una corrupción sistémica o, si se me permite la expresión, a una tormenta perfecta.
Las causas culturales tienen bastante asentamiento en nuestra sociedad (amiguismo, clientelismo, nepotismo, etc.), sobre todo en las modalidades de corrupción de tonos grises o blancos, y están fuertemente asentadas en algunos entornos geográficos y localizadas en ciertas administraciones y, especialmente, en el sector público empresarial.
En las causas estructurales es importante resaltar la correlación existente entre desigualdad y corrupción, pero asimismo cabe analizar el impacto que el fenómeno de la corrupción tiene en ámbitos tales como la Administración Pública (sistema de nombramientos o designaciones), política de recursos humanos (prácticas “selectivas”) o contratación pública, por solo traer algunos casos a colación. Todo ello está directamente unido a la existencia o no de instituciones de calidad, que eviten la exclusión (sean inclusivas), así como que fomenten la eficacia e imparcialidad. Si las instituciones son de baja calidad, el camino que traza el profesor Villoria para mejorarlas se puede compartir perfectamente: “reformas institucionales modestas y persistentes”. El problema es cuando nada se reforma y la parálisis transformadora hace mella en el tejido institucional, como es nuestro caso. Cuando el clientelismo se transforma en una estrategia política (en esto España es un mal ejemplo) deriva fácilmente en asimetrías económicas, sociales y políticas muy profundas. La idea fuerza que maneja el autor debe asimismo compartirse: “Luchar contra el clientelismo es, en consecuencia, esencial para reducir los fundamentos estructurales de la corrupción”.
En lo que afecta a las causas institucionales el profesor Villoria Mendieta hace hincapié en una idea muy asentada, pero no por ello menos importante: “Las instituciones de buena gobernanza son la clave del desarrollo”. Y, en este punto, España pincha en hueso, pues –como señala el autor- “nuestras instituciones no están a la altura de lo requerido para poder estar satisfechos. Y como no están a la altura tenemos graves problema de corrupción”. Cambiar las instituciones implica modificar los equilibrios de poder. Y en este punto nadie cede. Los pactos transversales no existen y sí la cintura política de hormigón.
El libro finaliza con una batería de propuestas. Una vez más el autor insiste, ya lo hizo en 2012, en la necesidad de construir un sistema nacional de integridad (algo muy complejo de llevar a cabo en un Estado altamente descentralizado como es España), pero cabe coincidir con Villoria en la necesidad objetiva de que haya voluntad política en el Ejecutivo (hasta hoy inexistente en los diferentes y sucesivos gobiernos) de prevenir y combatir la corrupción. Y para ello es, en efecto, imprescindible disponer, entre otras cosas, de un “sector público meritocrático, competente, objetivo e imparcial”. algo aún distante de lograr. Una tarea, entre tantas otras, que deberá afrontar el nuevo Gobierno, si es que no quiere hundir su credibilidad desde el momento de su constitución: la lucha por la integridad debe ser una bandera gubernamental, pero también transversal, en la política española. Sin política de integridad no se podrá reducir la corrupción.
Por lo demás, el sector público español, en su acepción más amplia, ha incidido únicamente, como expone Villoria, en un “modelo de control, cumplimiento y sanción” de la corrupción (lo que Longo y Albareda, denominaron “la ruta fácil”), mientras que el “modelo centrado en valores y cambio cultural” (la “ruta difícil”, según estos mismos autores) no ha tenido ningún arraigo entre nosotros hasta fechas recientes y en territorios (Euskadi, principalmente, tanto en el Gobierno Vasco en lo que afecta a altos cargos; o en la Diputación Foral de Gipuzkoa con su sistema de integridad institucional y su Norma Foral 4/2019, de Buen Gobierno; algo también en Aragón, con la Ley de Integridad y Ética Públicas; y en la Comunidad Valenciana, con la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, así como con la aprobación de la Ley 22/2018, que crea SALER, sistema de alertas tempranas; pero en estos últimos casos con otro enfoque distinto al existente en el modelo vasco) o en instituciones muy concretas. La Administración General del Estado y las instituciones centrales siguen poniendo todos los huevos en la cesta sancionadora y no en la del modelo centrado en valores, que ignoran por completo.
El autor pone de relieve que la estrategia solo legal tiene muy pocos réditos en ese combate contra la corrupción, siendo oportuno buscar “un equilibrio de enfoques”. Por consiguiente, menos leyes y más códigos de conducta insertos en sistemas de integridad institucional, que reúnan valores, principios y normas de conducta y de actuación, y que, como lluvia fina, vayan calando sobre la cultura ética de las organizaciones públicas y las conductas y formas de actuar de todos los servidores públicos. En esto, como en tantas otras cosas, aquí apenas nos hemos enterado. Los democracias avanzadas y los países de nuestro entorno (Francia y Portugal, por ejemplo; tal como puse de relieve con varias buenas prácticas en el Seminario antes indicado) hace tiempo que caminan por esa senda. En España todo se sigue fiando a la (impotencia de la) Ley y al (mal) funcionamiento del régimen punitivo-sancionador. Pero cuando este llega, si es que lo hace, el daño institucional ya no tiene remedio: la institución está rota por las malas conductas o malas prácticas de quienes la regentan o en ella trabajan, la desconfianza se apodera de la ciudadanía y hunde inapreciablemente la confianza en las instituciones. Quebrar la confianza (esa institución invisible, de la que hablaba Pierre Rosanvallon), es muy fácil e incluso instantáneo; recuperarla es tarea hercúlea en la que se debe invertir mucho tiempo y recursos. Con el modelo que tenemos implantado (ex post), se condena o se sanciona lo que ya se ha producido, no se previene la corrupción ni las malas prácticas, todo lo más (ni siquiera eso) se disuade. En fin, hay mucho que hacer en esa construcción de sistemas de integridad institucional, algo en lo que hoy por hoy una política ciega, escéptica o cínica y hasta cierto punto ignorante, desprecia.
El libro del profesor Manuel Villoria es, sin duda, una importante ayuda en ese difícil, pero no imposible, tránsito. La clave para generar buenas instituciones –como concluye el autor- está en tener una “auténtica voluntad política” de transformar las cosas y crear las instituciones adecuadas. Y es en este punto dónde llegan las grandes dificultades. ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos y los diferentes grupos parlamentarios por construir de forma efectiva ese sistema de integridad institucional que mezcle y equilibre razonablemente los dos enfoques citados? Prácticamente nada, salvo algunas experiencias puntuales y siempre aisladas. Cuando no hay voluntad de pacto ni siquiera para cubrir la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una institución clave en la lucha por la transparencia (y, por tanto, contra la corrupción), dejándose transcurrir más de un año y medio para cubrir esa vacante sin que llo se produzca, la conclusión es obvia: esas conductas políticas tan dilatorias solo delatan que no está en la agenda disponer de mecanismos efectivos de checks and balances de control del poder. También esa actitud, hasta ahora no modificada, es una muestra evidente de que la sensibilidad efectiva hacia estas cuestiones por las distintas fuerzas políticas, sean o no gobernantes (que tanto da), es sencillamente inexistente. Y así, combatir la corrupción se hace aún más difícil, cuando no imposible. Nos tocará, por tanto, seguir conviviendo con sus zarpazos durante algún tiempo, hasta que esa “voluntad política” (hoy desaparecida en ese combate) retorne a primera línea. Y se pueda combatir gradualmente. La futura constitución del nuevo Parlamento y también del nuevo Gobierno debieran ser el punto de inflexión de este poco edificante camino hasta ahora seguido. Mientas tanto, seguiremos esperando. Paciencia estoica.






Debe estar conectado para enviar un comentario.