Presentación
En el género ensayístico abundan las reflexiones sobre la política, pero menos las que ponen el foco en los atributos que han de tener los grandes políticos. Bien es cierto que eso no ha sido siempre así. Dejando de lado ahora a los clásicos (Plutarco, por ejemplo), la abundante literatura renacentista y de la era moderna anterior a las revoluciones liberales, manifestada por ese género denominado “los espejos del príncipe” (El político, de Gracián y en las obras de Maquiavelo) o, más tardíamente, por la filosofía moral escocesa (Adam Smith), así como por el difundido Breviario de los políticos del cardenal Mazarino, entre otros muchos, sí que centró la atención sobre los políticos, sus cualidades y, en su caso, sus virtudes. Pero en los siglos XIX y XX tales enfoques decayeron, siendo sustituidos por análisis centrados en los partidos políticos, en la esencia de la propia política o, más tardíamente, aunque con precedentes (Mosca, por ejemplo), sobre la clase política y la profesión de político. Sobre este último punto escribí hace años en mi Blog anterior (La mirada institucional) varias entradas, entre las que recojo ahora dos: https://rafaeljimenezasensio.com/2017/08/23/la-politica-como-profesion-i/; y https://rafaeljimenezasensio.com/2017/08/23/la-politica-como-profesion-y-ii/
Bien es cierto que las cualidades de los políticos, sobre todo estadistas, fueron objeto de particular atención por la historiografía, sobre todo biográfica, pero siempre centrada en períodos históricos concretos o en figuras puntuales. Menos abundan, en efecto, los análisis que, con carácter general o buscando un ejemplo, intentan extraer qué atributos tiene o debe tener un político para ser considerado un estadista de relieve.
Y, en este punto, me quiero detener en un somero análisis comparativo de dos grandes pensadores: Ortega y Berlin. Tomaré como referencia únicamente algún ensayo de ambos. Sobre Ortega me detendré en su conocido artículo “Mirabeau o el político”. Y en el caso de Berlin analizaré dos artículos (“El sentido de la realidad” y “El juicio político”). Persigo con ello identificar los puntos de coincidencia y las diferencias entre ambas miradas en relación con la figura del político, siendo conscientes de que la contribución de Ortega es de 1927, mientras que la de Berlin es posterior en el tiempo. Con lo cual, algunas apreciaciones del filósofo español deben ser enmarcadas en ese contexto temporal, anterior en todo caso a la explosión de los totalitarismos y de los líderes de ese cariz, como fueron -entre otros- Hitler y Stalin.
Ortega y Gasset. Mirabeau y el político
La reflexión de Ortega tiene un marcado carácter biográfico de ese personaje político desbordante, “titánico” y apasionado hasta la médula que fue Mirabeau. Es un trabajo sencillamente magnífico. Hace más de cuatro años Letras Libres publicó una breve y excelente pieza del escritor mexicano Hugo Hiriart, titulada El político: https://letraslibres.com/revista/el-politico/. Allí el escritor se hacía eco de algunas de las ideas de Ortega expresadas en el artículo citado. Partía de la distinción orteguiana entre el político como arquetipo y como ideal. A Mirabeau, Ortega lo encajaba en el primero. Para el profesor lo relevante no era que el político fuera gran estadista y buena persona (con conducta moral intachable), a imagen y semejanza de las tesis de Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales, pues eso era un tipo ideal, sino que lo determinante consistía en que el político fuera un gran hombre, que creará cosas, organizara el Estado. Contraponía los políticos pusilánimes (una especie que entonces y hoy abunda) frente al político magnánimo. Descartaba Ortega que “virtudes pequeñas” como la honradez, la veracidad o la templanza sexual (ausentes en la tormentosa vida de Mirabeau) fueran necesarias para coronar a un político como genio. Adviértase, en todo caso, de cuándo se redactó ese trabajo: en 1927.
Ortega disculpaba los acumulados y reiterados “vicios” del venal y sensual (“atleta del amor”, como se autodefinía) en su alocada e inestable vida (lleno de deudas, líos de faldas y años de presidio) antes de llegar a ser parlamentario en la Asamblea revolucionaria francesa. Un hombre con altura y gran cabeza, cara salpicada por la viruela y unas desordenadas melenas, que le daban aspecto de león; dotado de excelentes cualidades oratorias e innumerables y desordenadas lecturas detrás. Una persona en las antípodas de la aparente atracción física, pero que atraía como un imán, dotado de un “torrencial activismo”, orientado siempre hacia una vida ejecutiva (“vivir, para él, no es pensar, sino hacer”), impulsivo sin contemplaciones hasta el punto de actuar carente de cualquier escrúpulo (diferencia aquí Ortega entre “inmoralidad” y “falta de escrupulosidad”, atribuyendo al noble y parlamentario revolucionario francés esta última). Tal como escribió el filósofo madrileño: “Un hombre escrupuloso no puede ser un hombre de acción”. O, en otros términos: “Si se quieren grandes hombres, no se les pidan virtudes cotidianas”.
Compara constantemente Ortega la figura del político con la del intelectual (“o se viene al mundo a hacer política o se viene a hacer definiciones”). Como escribió Mirabeau de sí mismo: “Hay hombres que es preciso ocupar”. En suma, la actividad (o la “acción”, como diría Hanna Arendt) lo puede todo y es lo más característico de un gran hombre político. La propia mentira o “la afición a la farsa” que acreditó Mirabeau a lo largo de su vida (“una y otra vez lo sorprenderemos mintiendo descaradamente”; según se dice hasta el final de sus días), es mirada de forma complaciente por el filósofo; mientras que al intelectual tal forma de actuar le repugna moralmente; aunque, entonces, como decía Ortega, “la verdad es que ni la mentira cuesta nada al político ni la veracidad al intelectual”.
La descripción orteguiana del personaje es notable: “La impulsividad, turbulencia, histrionismo, imprecisión, pobreza de intimidad, dureza de piel, son las condiciones orgánicas, elementales, de un genio político”. Y ellas se hallaban en Mirabeau. Pero Ortega no olvida cómo la política, “una actividad tan compleja”, requiere además otras muchas propiedades; por ejemplo, tacto y astucia. Sin embargo, con ello tampoco emerge un político como genio. Exige, además, un sentido de la justicia (que lo relativiza) y sobre todo “una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación”, así como acreditar “fuerza vital, intelección y agudeza”. Toma como ejemplo a César, dotado de una ejemplar “agudeza intelectual”. Y esboza, aunque no lo desarrolla, la idea de que un político al menos debe tener “intuición”. La conclusión que extrae no puede ser más que un tanto paradójica, pues tras oponer los caracteres políticos e intelectuales, da la impresión de que (fruto quizás de su experiencia vital) se aproxima a una síntesis: “No se pretenda excluir del político la teoría: la visión puramente intelectual. A la acción, tiene en él que preceder una prodigiosa contemplación: sólo así será una fuerza dirigida y no un estúpido torrente, que bate dañino los fondos del valle”.
Isaiah Berlin: El sentido de la realidad y el político
Los dos ensayos de Berlin citados, aunque con precedentes, vieron la luz en la década de los sesenta del siglo XX. Su enfoque es propio de la historia de las ideas políticas, ámbito en el que el autor fue un auténtico maestro. Habían pasado, además, muchas cosas desde que Ortega escribiera su opúsculo, pues como dice Berlin: “Quedaba claro que hombres lo suficientemente enérgicos y sin escrúpulos podían reunir un grado suficiente de poder material para transformar sus mundos de un modo mucho más radical del que se había pensado que era posible hasta entonces”. Los crímenes del nazismo y del estalinismo habían conmocionado al mundo y a sus conciencias. Del mismo modo que lo tratara Ortega, Berlin -aquí muy tributario del fantástico epílogo de Guerra y Paz de Tolstoi- escribe que “cada persona y época tiene, por lo menos, dos planos: una superficie superior, pública, iluminada, fácilmente perceptible; y, por debajo de ella, una senda hacia características cada vez menos evidentes”. Cómo leer esos acontecimientos y circunstancias en ese doble piso es la clave de la política y también de los intelectuales y de los historiadores, pero sus perspectivas y lecciones se alejan en la práctica por las marcadas diferencias entre ambas actividades. En el primer ensayo citado (El sentido de la realidad, Taurus, 2017), Berlín tiene unas páginas memorables sobre esa distinción (pp. 65-67). De esas reflexiones, solo interesa ahora destacar cómo entiende el gran ensayista “el oficio de estadista”, pues tal como expone el arte de gobernar y transformar las sociedades “no se asemeja ni a la erudición de los académicos ni al conocimiento científico”. Según este autor, a diferencia del intelectual, “lo que en los estadistas se califica de cordura, experiencia política, es más comprensión que conocimiento”; esto es, son capaces de comprender las relaciones entre el plano superior con el inferior, del que hablara Tolstoi; donde están comprendidas todas las clases de habilidades de un talento político: “facultades de observación, conocimiento de hechos, sobre toda experiencia; en suma, un sentido de la oportunidad”. A ello se añade “un elemento de improvisación, de tocar de oído, de ser capaz de valorar la situación, de saber saltar y cuándo quedarse quieto”. En conclusión, “un sentido de la realidad”, que se alimenta en ser capaz de detectar “el conocimiento de individuos”. Y en un gran político entra, así, en juego la intuición que lee bien esos planos ocultos de los problemas sociales: “Admiramos con razón a esos estadistas que consiguen realizar sus planes con más éxitos que otros, debido a un superior sentido de los perfiles de esos factores desconocidos o apenas conocidos”. No obstante, Berlin reconoce también la importancia que el factor suerte (azar) puede jugar en determinados casos.
En el siguiente ensayo (El juicio político), el ensayista letón se aventura a intentar describir qué caracteres debe tener un genio político (el gran estadista). A diferencia de Ortega, Berlin tiene otros referentes alejados de Mirabeu (a quien no cita), y entre ellos destaca el perfil de Bismarck, “el estadista más eficaz de todo el siglo XIX”, con dotes políticas innegables: “Tuvo éxito porque tenía el don particular de usar su experiencia y su observación para adivinar correctamente cómo resultarían las cosas”. En realidad, lo que el ensayista letón defendía es el “don de la percepción”, un talento que, “cuanto más fino, cuanto más increíblemente agudo que es”, resulta ajeno al poder de abstracción y análisis, propio del científico o del intelectual. Vuelve Berlin a resaltar ese conocimiento “semininstintivo” que busca no solo en la superficie, sino en el plano inferior de las cosas, el subterráneo (Tolstoi reaparece de nuevo: El erizo y el zorro, escrito en 1953, y el “sentido de la realidad” del autor ruso, marcó esa interpretación). Confronta, así, a “los reformadores temerarios” que ignoran los elementos imponderables (Robespierre, Lenin, Hitler, Stalin), y confía más en los empiristas audaces (Napoleón, Cavour, Lincoln, Lloyd George o Franklin Roosevelt), “porque vemos que comprenden su elemento”, que es la esencia del talento político. Y concluye: “Esto no es un contraste entre conservadurismo y radicalismo, o entre cautela y audacia, sino entre tipos de talento”. Las artes de la vida, no menos la política, “resultan poseer sus propios métodos y técnicas especiales, sus propios criterios de éxito y fracaso”.
Final
A pesar de las distancias temporales en que ambos marcos reflexivos fueron expuestos, la concepción de lo que sea un político “arquetípico” o un “genio” en tales lides, ofrecen en Ortega y Berlin similitudes o paralelismos, aunque también ciertas diferencias. Entre estas últimas se halla el papel del intelectual en relación con la política, pues no cabe olvidar que, al menos en una parte sustantiva de su vida (1914-1932) Ortega estuvo activo en política a través de sus iniciativas y escritos periodísticos o ensayos (por ejemplo, la Liga de educación política en 1914) e, incluso, una persona comprometida políticamente (en el partido reformista de Melquiades Álvarez o de forma más efímera y tardía, pero más intensa, con la Agrupación al Servicio de la República); algo que fue de forma más matizada, Isaiah Berlin, un modelo de profesor (por ejemplo, de Oxford), aunque hizo sus incursiones en la politología, analista de la realidad política, profundo intelectual, pero también activista a favor de los derechos humanos. Este último dejó muy claro que, entre la actividad política y la científica o intelectual, la sima era insalvable, y que difícilmente con los sólidos mimbres de la última se podía triunfar en la primera (algo que lo confirmaría Ignatieff, biógrafo de Berlin, en su experiencia política narrada magníficamente en su libro Fuego y cenizas).
Vivieron, es cierto, momentos distintos, aunque parcialmente paralelos. No obstante, a pesar de las diferencias (que también se ahondan en el plano de los escrúpulos), la contribución intelectual de Ortega al contorno de un político con genio ofrecía algunos paralelismos incipientes con las tesis finales de Berlin: Mirabeau también leyó correctamente el momento cuando defendió contra viento y marea la Monarquía constitucional como solución que -de haberse podido llevar a cabo- hubiera ahorrado no pocas desgracias a Francia que los hechos futuros confirmaron, en línea con el utopismo censurado por el autor letón; pero también por Ortega al describir a Mirabeau: “El revolucionario es lo inverso de un político; porque al actuar obtiene todo lo contrario de lo que se propone”. Como concluía nuestro filósofo: “Toda revolución, inexorablemente -sea roja, sea blanca- provoca una contrarrevolución”. La concepción política de la magnanimidad y el papel de la intuición histórica en la acción política, que se hallan en la construcción orteguiana, también son pilares -sobre todo la última- del constructo berliniano. En el fondo ambos, con distinta intensidad e impacto, abrazaron el liberalismo político en momentos ciertamente adversos. Y de ello dejaron honda huella en sus respectivas obras.
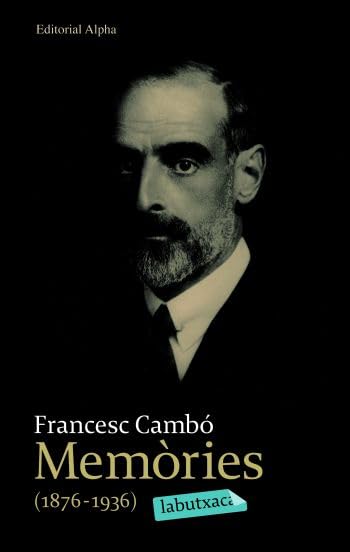


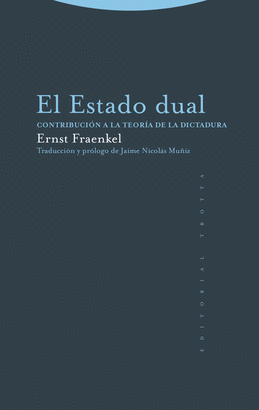





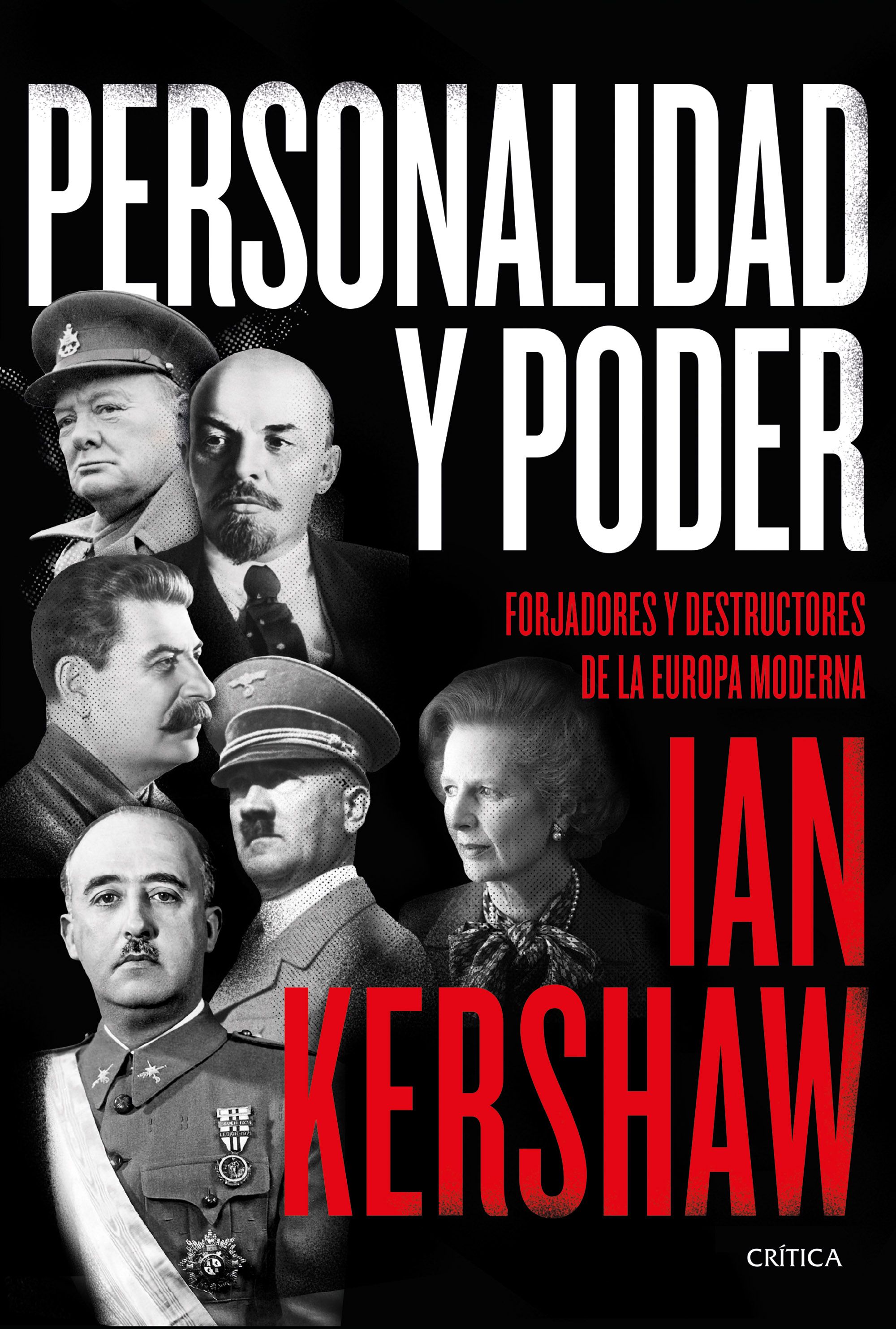
Debe estar conectado para enviar un comentario.