Introducción
Desde que Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha sido objeto de no pocos análisis. El objetivo de ese Departamento se vistió bajo el manto político de reducción drástica del gasto público (un ambicioso objetivo del 30 por ciento) y de una orientación desreguladora. La eficiencia tomaba la cara de puro recorte, pero aún había muchas sombras por resolver. La toma de posesión del nuevo presidente de EEUU vino acompañada de la Orden Ejecutiva de 20 de enero de 2025 por la que se aprobaba el establecimiento y puesta en marcha del citado DOGE.
El objeto de esta entrada es triple: por un lado, exponer cuál es la estructura y funciones de ese DOGE, a partir de la Orden Ejecutiva de implantación y haciendo referencia sucinta a otras Ordenes Ejecutivas que ha dictado Trump, donde se concretan normativamente ya algunas ideas de la denominada “Agenda DOGE del Presidente”; por otro lado, se pretenden aportar varias miradas de expertos de la Harvard Kennedy School que, en un interesante documento editado hace unos días (What awaits the Departamento of Government Efficiency? HKS experts on prospect for a radical new iniciative; January 15, 2025: https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/public-finance/what-awaits-department-government-efficiency-hks), reflexionan sobre algunas de las propuestas que se han difundido en relación con la citada Agenda DOGE. Y esta entrada se cierra con una valoración conclusiva de esta iniciativa, con la duda de si hay una agenda oculta.
Las primeras Órdenes Ejecutivas de la Presidencia Trump sobre la Agenda DOGE
La Orden Ejecutiva de 20 de enero, fecha de su toma de posesión, crea el DOGE. Los fines de ese Departamento se encuadran en tres grandes ámbitos. A saber: a) Implantar la Agenda DOGE del Presidente; b) Modernizar la tecnología y el software federales; y c) Maximizar la eficiencia y la productividad.
El DOGE absorbe las funciones del Servicio Digital de los Estados Unidos creado en su día por la Administración Obama, que ahora pasa a denominarse DOGE, pero mantiene el acrónimo anterior (USDG: United States Digital Service). EL DOGE se adscribe a la Oficina Ejecutiva del Presidente, lo cual denota su importancia. En esa Orden Ejecutiva se prevé la creación en cada Agencia gubernamental de un equipo DOGE compuesto por 4 personas (quien lo lidera, un ingeniero, un experto en RRHH y un abogado). Asimismo, se establece una organización o estructura temporal, que tiene por objeto impulsar y hacer efectiva la Agenda presidencial DOGE, con una duración de 18 meses, que finaliza el 4 de julio de 2026, fecha en la que se conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y que se quiere sea el aldabonazo para anunciar los hitos logrados en la configuración de una Administración Federal de nuevo cuño. Como es sabido, el DOGE iba a estar liderado por Elon Musk y Vivek Ramaswany, pero este último se ha apeado de tal empeño al parecer tras algunas diferencias de enfoque con Trump y Musk sobre el papel que tal departamento debía jugar.
En cualquier caso, en diferentes Órdenes Ejecutivas firmadas por Trump ya se advierten algunas líneas fuerzas de lo que será su futura Agenda DOGE y confirman que la dura política de recortes y desregulación no ha hecho sino empezar en la Administración federal estadounidense. Una mera noticia del contenido de algunas de esas Órdenes así nos lo confirma:
- Se impone la prohibición de nuevas regulaciones en el período de transición.
- Se prohíbe asimismo contratar nuevo personal federal mientras el DOGE desarrolla su programa de reducción del tamaño de la Administración (18 meses).
- Se ordena el fin del teletrabajo para los funcionarios. Asistencia obligatoria a las oficinas
- Se agiliza la posibilidad del despido de empleados federales.
- Se terminan todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión y accesibilidad (DEIA), también en la Administración federal.
- En materia de contratación de personal se dará prioridad “a las personas comprometidas con la eficiencia del Gobierno federal y con los ideales de la República americana”. Asimismo, se pretende impedir la contratación basada en la raza, sexo o religión, y de aquellas personas que no defiendan la Constitución o no sirvan fielmente al poder ejecutivo.
- Se prevé la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.
- Y, en fin, se regulan las obligaciones y responsabilidades del personal directivo de la Administración federal, previéndose incluso la posibilidad de ceses discrecionales.
La opinión de los expertos: la DOGE vista desde la Kennedy School de Harvard
La Kennedy School de la Universidad de Harvard es una institución de prestigio en el ámbito del sector público estadounidense. Recientemente, ha llevado a cabo una encuesta con diferentes expertos de la entidad universitaria sobre la DOGE y las propuestas hasta entonces esbozadas.
Partiendo de los objetivos de la DOGE (reducir el tamaño de la Administración y el número de personal; reducir asimismo las regulaciones; y recortar hasta dos billones de dólares el presupuesto nacional), la HKS planteó las siguientes, cuestiones: ¿Cómo mejorar la eficiencia de la Administración?, ¿cuál es el alcance de la reforma?, ¿a qué obstáculos se enfrenta?
John Donhaue: Los objetivos blancos ya no existen
Para este experto, “en el mejor de los casos, el gasto no se reducirá radicalmente” (el propio Elon Musk ha rebajado a la mitad recientemente los objetivos de esta reducción: 1 billón de dólares).
Hay muchos fondos presupuestarios cautivos, como seguridad, defensa o deuda, entre otros. Existe despilfarro, aunque muy disperso: “Los objetivos blancos cayeron hace mucho tiempo”.
Frente a la necesidad de ahorrar en burocracia, opina que, si bien la nómina federal se ha reducido drásticamente en los últimos años, “aun así vendría bien un poco de ajuste”. Pero en este punto, a su juicio, “hay que distinguir la grasa de los músculos y los nervios”, una operación de la que duda que quienes van a liderar este proceso tengan las herramientas y conocimientos necesarios para hacerlo. Apuesta, no obstante, por mejorar la estrategia de contratación pública. Y se inclina por delegar tareas públicas al sector privado; mas en este caso hay que hacerlo bien.
Karon Dynan/Daug Elmendorf: La mayor eficiencia no basta por sí sola
Desde una óptica presupuestaria, estos expertos parten de que “reducir el déficit presupuestario incrementado la eficiencia es una idea atractiva”. Advierten de que “la mayor eficiencia por sí sola no mejora habitualmente las cosas”. Tal como dicen, “las grandes organizaciones, con misiones complejas y multifacéticas, necesitan prestar atención a sus formas de funcionamiento y adaptarlas constantemente”.
El objetivo de la DOGE es “la reducción del despilfarro, el fraude y el abuso”, pero ello -según estos expertos- no tendrá un efecto marcado en el déficit.
El 60 por ciento del personal federal trabaja en los departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional, ámbitos en los que la Administración Trump no va a recortar en principio nada, más bien los reforzará. En verdad, la reducción radical del déficit, “requeriría medidas impopulares de recortes en los beneficios y servicios”. Punto complejo de alcanzar.
Jason Fumon: Tecnología, servicios, incremento y reducción selectiva de sueldos
Este experto parte de que Twitter no es un buen modelo para el sector público federal. Allí Elon Musk redujo en un 80 por ciento los empleos; pero se pregunta: ¿Podría hacer eso en el Gobierno/Administración Federal? Este profesor se muestra escéptico. Y aporta sus razones:
1) El empleo federal se ha mantenido estable durante décadas.
2) Los costes de personal son solo una pequeña parte del gasto
3) La eficiencia implica obtener el mismo o mejor resultado a partir de una cantidad de insumos. Y para lograr ello se exigen: a) Medidas tecnológicas; b) Cambios en la forma de prestar servicios; c) Incrementar el salario de los servidores de élite; y d) Reducir los salarios de los empleados con menos habilidades y experiencia. Unos puntos donde hay coincidencias con otros expertos.
Stephen Goldsmith: Un Gobierno a dieta puede desempeñar mejor sus funciones
Para este experto, “un debate sobre la eficiencia, si se gestiona bien, podría ser una valiosa contribución para ayudar a nuestro país a vivir dentro de sus posibilidades”.
Parte de que la forma burocrática (por sus capas supervisoras, procedimientos rígidos y resistencia al cambio) está obsoleta. Admite que puede ser un momento histórico para el Gobierno federal frente a los cambios potenciales y las jubilaciones masivas. Y hace una encendida apuesta por transferir las funciones repetitivas a las máquinas.
Y para ese diagnóstico y soluciones se basa en su experiencia como Alcalde de Indianápolis, donde se redujo el tamaño de la Administración, enfrentándose al despilfarro y a los gastos administrativos, reduciendo impuestos, privatizando, y reduciendo la fuerza laboral en un 40 por ciento. Según su criterio, “el Gobierno puede ponerse a dieta y, al mismo tiempo, desempeñar mejor sus funciones básicas”.
Este experto señala, asimismo, que los empleos federales están diseñados para la época analógica, y necesitan nuevas herramientas y otra cultura. Los males están muy identificados: capas de supervisión burocrática (jerarquías), clasificaciones laborales rígidas y reglas sindicales. Todo ello confina a los servidores federales en ineficientes “celdas de actividad”.
Elizabeth Linos: Cualquier desafío social necesita un sector público que funcione
El enfoque de reducción del sector público ha estado presente los últimos 50 años, mas con un éxito limitado. A juicio de esta experta, “el problema no es la ineficiencia galopante o la burocracia inflada, sino la falta de inversión en los elementos básicos de una gobernanza eficaz: personas, procesos y políticas. Para afrontar los desafíos sociales, “necesitamos un gobierno ágil, receptivo, eficiente y eficaz”. La profesora Linos adopta una visión más allá de la DOGE.
A su juicio, la fuerza laboral se enfrenta a una asombrosa crisis de capital humano, con el doble de empleados mayores de 60 años que menores de 30”. Hay, además, una crisis en la atracción de talento joven hacia la Administración federal. Y para paliar esta sangría se requieren adoptar una serie de medidas: 1) Simplificar los procesos de contratación y selección; 2) Reducir drásticamente el tiempo de contratación: 3) Repensar las remuneraciones; 4) Incrementar las oportunidades de crecimiento profesional; 5) Evaluación y cargas de trabajo razonables; y 6) Claridad sobre cómo el trabajo público contribuye a la visión y mejora del Estado. Hay que promover los focos de excelencia y la transparencia operativa (qué se hace, cómo se hace y con qué recursos) con mejoras basadas en la eficiencia, lo que impulsará la confianza pública y atraerá talento al sector público.
Paul Peterson: El triángulo de hierro y la mejora de la eficiencia gubernamental
Este experto arranca con una pregunta: ¿Pueden unos “novatos” destruir el triángulo de hierro”? Este triángulo está conformado: (1) por un conjunto de grupos y organizaciones; (2) los Comités del Congreso; y (3) las Agencias y Departamentos.
Sabido es que Trump siempre tuvo hostilidad hacia “el pantano” o el Estado profundo”, como denomina a Washington. La pregunta es si a través de la DOGE (una entidad sin “autoridad gubernamental para efectuar cambios”), podrá revertir esa situación. De momento, ha elegido para miembros de su Gobierno a un buen número de “novatos” (personas que “no han pisado nunca los pasillos del poder ejecutivo”), 17 sobre 24. El amateurismo se impone. Pero también es conocido que a Trump sus equipos de colaboradores le pueden durar muy poco: en su anterior mandato presidencial, en el primer año despidió a 9 de los 15 jefes de departamento.
Aún así, ha apostado por calmar a los sindicatos, pues parte de su electorado son clases trabajadoras, poniendo a Elizabeth Warren para primar esas relaciones. En todo caso , afirma este experto, esa lucha entre “leales frente al triángulo de hierro” no dará los resultados queridos.
Roger B. Porter: Estas reformas prometen más de lo que pueden conseguir
No cabe duda que la búsqueda de una mayor eficiencia es objetivo de las reformas gubernamentales o administrativas. Lo intentó Reagan con la Comisión Grace, integrada principalmente por líderes empresariales, y en parte fracasó. Clinton, con la “Reinvención del Gobierno” liderada por Al Gore, puso el foco en la simplificación reglamentaria y en medidas de eficiencia. Pero, como dice este experto, “este tipo de reformas a menudo prometen más de lo que pueden cumplir”.
El margen de ahorro en los gastos es, a su juicio, muy limitado, porque más de 2/3 del gasto federal son gastos obligatorios, lo que genera muy poco margen de juego. Por su parte, “crear un régimen regulatorio razonable es un objetivo loable para establecer políticas que a la vez sean sólidas y eficientes”, más “el éxito requiere paciencia, perseverancia y encontrar puntos en común, así como identificar prioridades”.
Malcolm Gorrion: Los vientos desreguladores
A juicio de este experto, la reforma Trump II “puede producir algunas reducciones de gastos, pero su objetivo principal es reducir costes y las restricciones que impone a la regulación de la industria.
A partir de aquí, plantea qué hacer, lo que resuelve sobre cinco líneas de actuación: 1) Equilibrar la retórica (mayores negocios con mayor protección, al mismo tiempo); 2) Distinguir calidad de resultados de procesos (automatización y puntos de contacto únicos); 3) Regulación artesanal (modificación de conductas; “empujoncitos” o nudges, recompensas internas); 4) Estrategia focalizada al riesgo; y 5) “Limpiar el armario de normas obsoletas, redundantes o detalladas.
Final: ¿Cómo valorar la “Agenda Trump” de Eficiencia Gubernamental?
Sin duda, como se ha visto, la Agenda DOGE despierta opiniones encontradas, aunque la apuesta por la eficiencia es aplaudida, si bien con reservas. La cuestión clave es si detrás de ello hay una agenda oculta, aunque los impulsos de recorte de gastos, plantilla y reducción drástica regulatoria parecen mantenerse en estos primeros pasos. La conducta de Trump es imprevisible, aunque cabe presumir que algo habrá aprendido de los innumerables errores de gestión política cometidos en el primer mandato, que por lo que afecta al Gobierno y la Administración fueron descritos magistralmente por Michael Lewis en el libro El quinto riesgo. Un viaje a las entrañas de la Casa Blanca de Trump (Deusto, 2019). En cualquier caso, en este segundo viaje presidencial -como ha apuntado sabiamente Peterson- una vez más se ha rodeado de una tripulación de novatos, esto es, de leales sin experiencia en la gestión pública que tendrán difícil romper ese “triángulo de hierro” antes descrito. Con ello muestra un desprecio a los profesionales de la gestión pública, que le será muy necesario acudir a ellos si quiere que su programa no se hunda. Lo que sí parece obvio es que detrás de esa pretensión de acabar con el despilfarro en el gasto y el fraude y la regulación desmedida, se esconden otros objetivos.
El futuro de la democracia estadounidense pasa porque los sistemas de contrapesos se mantengan en los próximos años y se frene cualquier tendencia hacia el poder despótico; especialmente, por parte del poder judicial; pero también del Servicio Civil. Y aquí se abren serias dudas. Los expertos aconsejan fortalecer la alta Administración en lo que afecta a sus cualificaciones profesionales y remuneraciones para atraer talento. Pero la tendencia puede ser la contraria: capturar esa alta Administración y llenar las plantillas con leales externos o internos a la causa presidencial, quebrando también así esos contrapesos internos. Las primeras medidas adoptadas apuntan en esa dirección. Pero todavía es muy pronto para concluir nada. Sí se advierte una dura política de recortes de gasto y (en la medida de lo posible) de plantillas, una desregulación intensa y un cierre de filas ideológico, junto con una automatización de procesos y sustitución de empleos rutinarios por máquinas, aunque según la evolución de la Inteligencia Artificial en los próximos años, su impacto puede ser enorme. No en vano, todo este arsenal de propuestas está en manos de Elon Musk, con el plácet de los gurús tecnológicos. Otra cosa es cómo cuadrar los imposibles conflictos de intereses de quién es el empresario más rico del país con su papel como líder de la DOGE. Problema no menor.
A veces, las reformas, cambios o transformaciones del sector público siendo objetivamente necesarias pueden conllevar regresos más que avances. El perímetro funcional y presupuestario de la Administración federal estadounidense se quiere reducir de forma obvia. Un crecimiento desordenado y escasamente eficiente de una burocracia ha provocado una reacción pendular que puede conducir al otro extremo, y los perjudicados de esta aventura todos sabemos quiénes son. Veremos en qué queda. El precedente de todos modos -independientemente de su resultado- marcará un camino que no pocos transitarán, pues cuando Estados Unidos estornuda los países de Occidente (y no solo) se contagian.
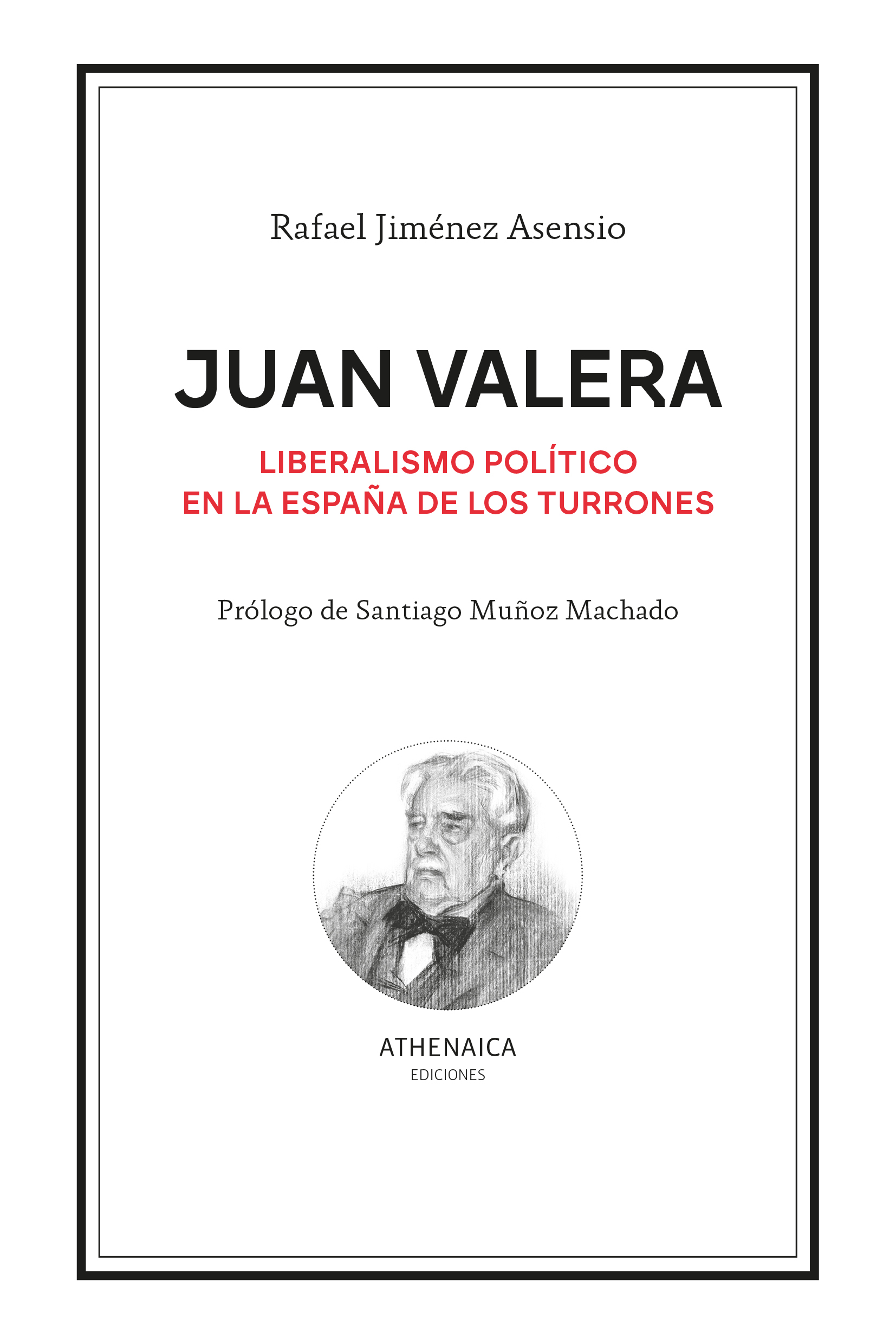

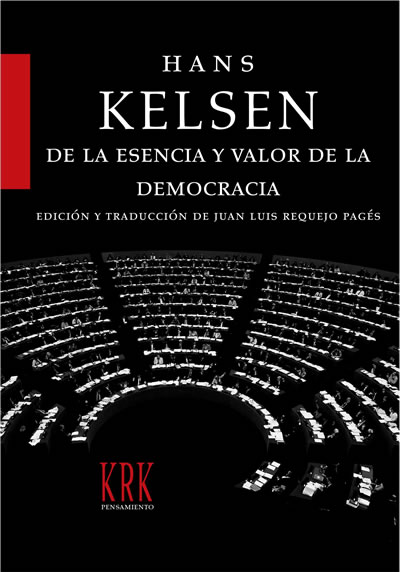
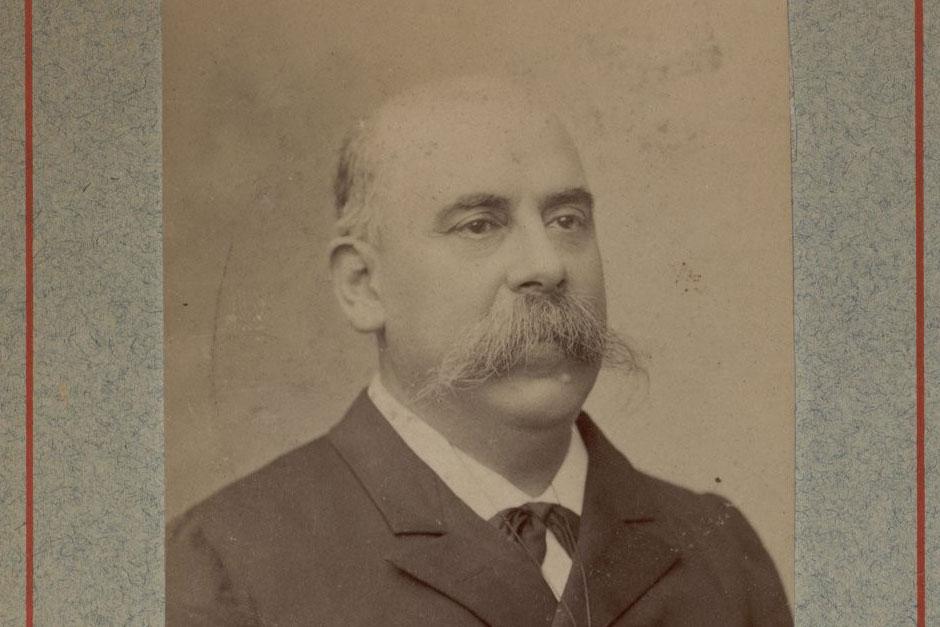

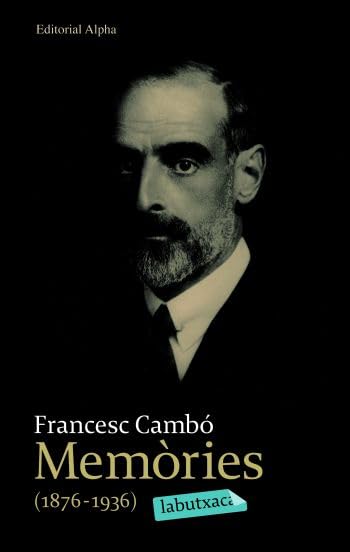


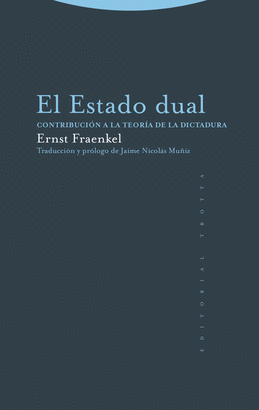
Debe estar conectado para enviar un comentario.