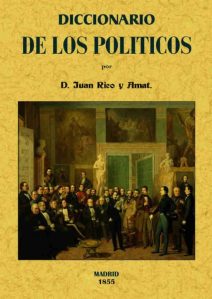“Políticos: Zánganos de colmena. Su oficio es andar de acá para allá zumbando y picando cuando no encuentran comida” (Juan Rico y Amat, 1855)
Preliminar
En un país con tanta inestabilidad constitucional, con varias guerras civiles y dos dictaduras (sin olvidar el despiadado absolutismo monárquico en los comienzos del siglo XIX) y, en fin, que desde del Desastre de 1898 ha sido incapaz de articular territorialmente un Estado en clave de integración, la política tenía por fuerza que verse preñada de tan lamentable cuadro, requiriendo hercúleos esfuerzos para revertir tal situación. Y, en efecto, el desgarro político ha sido siempre -salvo los años bobos, en palabras de Galdós, del sistema político de la Restauración y las primeras décadas ilusas del régimen constitucional de 1978, hasta inicios del siglo XXI- una constante.
Durante todo este accidentado proceso de formación frustrada de un Estado Liberal Democrático, que nunca fue, los partidos, salvo honrosas excepciones, han sido en España el reflejo más tenebroso del cainismo político imperante, alimentado por una dialéctica de amigo/enemigo y de destrucción del contrario, primero mediante pronunciamientos o golpes de Estado, después a través de conspiraciones de cualquier tipo, y de juego sucio donde lo hubiera, hasta matarse entre ellos. Las reglas constitucionales y la arquitectura institucional y procedimental, eran (y son) formalidades vacuas. Y el sentido institucional, inexistente. Salvo muy cortos períodos de tiempo, los partidos han tenido una imagen pública muy deteriorada. En su contacto con el poder se han visto salpicados en asuntos turbios o en casos de corrupción muy graves, incluso arrastrando -ya desde el siglo XIX- supuestos de financiación ilegal de los partidos. Antaño “la recomendación y el favor permeaban las determinaciones del Estado” (Moreno Luzón), hoy -bajo la égida de los partidos- lo siguen haciendo.
Quebrar ese estado de cosas exige mucha entereza moral y no poca energía cívica, de la que han carecido -triste es decirlo- la práctica totalidad de los gobernantes en España. Los políticos no viven ajenos a la sociedad que los vio nacer y crecer, menos aún a unas patologías que tienen hondas raíces -como reconoció cínicamente el Conde de Romanones, cacique liberal para más señas- y que se han asentado con fuerza en este ecosistema político singular. Hubo algunos intentos de cambiar ese estado de cosas, pero se quedaron en anécdota. Así no se extrañen de que la imagen que tiene buena parte de la ciudadanía sobre tales organizaciones partidistas es que se hallan formadas por bandidos políticos, en terminología acuñada por Leopoldo Alas, Clarín; tendencia peligrosa por configurar la antesala de soluciones políticas dictatoriales o autocráticas. Realmente, si se analiza con rigor este problema, pronto se advertirá que nuestros males políticos y la forma de comportarse de esos actores vienen de muy lejos y que nadie ha tenido el coraje de enfrentarse con entereza a ellos.
“Prietas las filas”: Vivir “de” la política exige ser soldadito leal
La política en España está plagada de mentiras piadosas. Se dice, con no poca licencia, por ejemplo, que quienes ejercen esa importante actividad política son representantes o gobernantes de los ciudadanos, y que alcanzan tales responsabilidades por la confianza que estos depositan sobre aquellos. Bien se sabe que no es así, el desvalido ciudadano se limita, como acto supremo de la democracia vigente, a emitir un voto mediante una papeleta mediatizada por unos partidos que elaboran de puertas adentro sus listas cerradas y bloqueadas, en las que el ciudadano no tiene ni arte ni parte, ni tampoco (salvo en el Senado) podrá meter cuchara, y poca. A los cargos públicos los eligen los líderes de los partidos o sus subalternos, siempre que gocen de fidelidad perruna a las siglas y al respectivo mandamás (ahora acuñado también como “puto amo”). Una vez en el poder, si son soldaditos leales, nadie los mueve. El ciudadano menos: se los traga 4 años. No deja de ser sorprendente que 50 años después de la muerte del dictador, regrese a los partidos aquella vieja idea de “prietas las filas”. Ni hay democracia interna en los partidos, ni se la espera. Por ahí empiezan los problemas.
En estos momentos, para complicar más las cosas, la nota determinante de esa actividad llamada política consiste, con cada vez menos excepciones, en el bajísimo nivel de cualificación profesional y en los rebajados (cuando no ignorados cínicamente) estándares de integridad que muestran buena parte de esa larguísima nómina de políticos profesionales que pueblan la degradada y desvitalizada vida de los partidos políticos en este país, que son quienes nutren (con ejercicios aparentemente democráticos de tonos plebiscitarios) de líderes a tales organizaciones; mas también de cargos públicos representativos/ejecutivos, directivos y asesores (que son legión). Todos ellos conforman el extenso número de responsables que viven de la política en este país: varias decenas de miles de personas que son -así se les llama- la “élite política” que nos gobierna o dirige. Son quienes llevan las riendas de España, de sus CCAA y de sus gobiernos locales. Con esa mayoría de abundantes zoquetes en el timón del barco institucional solo cabe decir: ¡Pobres de nosotros! Y cruzar los dedos para lo que pueda venir.
Dejamos aquí de lado a quienes todavía hoy -cada vez menos por desgracia- viven, como escribiera Weber, no de la política, sino para la política, con dedicación ferviente a la ciudadanía y a los intereses públicos. Son aquellos representantes o directivos públicos con un compromiso gestor y un ejercicio de sus responsabilidades ejemplar. Especie en extinción. Alguno aún queda, pero muy arrugado: la polarización no deja tener voz propia. Las voraces máquinas partidarias, en su versión más pobre y lapidaria, han borrado prácticamente de la faz de la tierra institucional a esas personas (que las hubo, y muchas) comprometidas con su pueblo/ciudad, con su ciudadanía, sus inquietudes o necesidades. Cada vez con mayor ahínco los partidos buscan aduladores sin decencia ni criterio propio (y cuanto más bajo sea el perfil, mejor) jovencitos o maduros ambiciosos sin apenas oficio que se asoman a la llamada del poder, a quienes prometen, un cursus honorum ascendente que les conducirá, con el paso del tiempo y si se portan bien, al Olimpo de la política y a las riquezas y púrpuras adheridas de esa actividad; esto es, a tener la vida resuelta. Que no está mal en estos tiempos que corren, además con retribuciones y condiciones de vida muy por encima del mercado y, sobre todo, de sus paupérrimas cualificaciones. Los pocos tecnócratas y profesionales cualificados que se asoman a la política, pronto perciben su regla de oro: entrar en el club selecto de los que mandan políticamente implica tener tragaderas infinitas, como cualquier otro militante de la causa.
Mas una vez en el cogollo de la política, unos y otros, sin embargo, advertirán que todo su papel consiste en ser simples voceros grises de unas cada vez más sectarias (y, con el paso del tiempo, menos representativas socialmente) organizaciones partidistas. Repetirán los latiguillos que cada mañana desayunen con sus asesores de esa comunicación de bisutería del respectivo partido. Y de ahí, si tienen suerte y caen de pie, tras chupar banquillo y arrimarse y adular babosamente al que manda, saltarán a instituciones más altas y así resolverán, como si de la pertenencia una sociedad de socorros mutuos se tratara, sus necesidades vitales para siempre, ad aeternum, si todo va bien. El partido les ayudará -siempre en la medida de sus posibilidades- en los momentos malos (oposición), como entidad benefactora que es de damnificados por la caprichosa ruleta de las urnas. La mal llamada profesionalización de la política es, quizá, el peor remedio para que el Estado democrático se asiente algún día en España; algo que, hoy por hoy, no se ha logrado.
La alternancia política es un eufemismo: solo cambian las clientelas en el poder.
Pero aún hay un problema más serio consecuencia de esta pésima política partidista enfermiza que nos anega. La tan cacareada alternancia política es, en verdad, un cambio radical y muy numeroso (pues la colonización política es extensiva e intensiva) en la nómina de los cargos públicos, directivos y personal asesor de las diferentes instituciones públicas. Cambian las siglas, pero sobre todo cambian las caras. Y emerge aquel estribillo de la canción de salsa: ¡Quítate tú para ponerme yo! La gravedad del asunto radica en dos cuestiones. La primera, el número de personas que es cesada y nombrada con cada cambio de gobierno, que es abismal, no solo en las estructuras de Gobierno y en la Administración Pública respectiva y su denso y extenso sector público, sino también, cuando toca, en los codiciados órganos “independientes” de control o supervisión en los que la vida es plácida, se cobra bien y se tienen garantizados unos buenos años (en algunos casos hasta 9) para comer un preciado turrón, como diría Juan Valera. Los puestos políticos se han multiplicado decenas de miles. Eso desprofesionaliza el Estado, creando una función pública vicarial y cada vez más en los márgenes: la política la ahoga, la asfixia.
Y la segunda, corolario de lo anterior, es que como hay tantos intereses personales por la supervivencia política, pues salir de la nómina pública es muy duro y los partidos han de hacer ejercicios malabares de corrupción “menor” para reubicar a los cesados en los presupuestos públicos, se buscan desesperadamente nombramientos en órganos de control, en el sector público o en plazas de empleados públicos designados a dedo o estabilizados mediante pruebas de paripé. La subsistencia exige, incluso, prostituirse como políticos, y echar mano de la corrupción más tolerada en España: hacer uso del nepotismo, amiguismo o clientelismo político, que también es corrupción, aunque algunos piensen lo contrario. Hay incluso quienes, en el sumun de la indecencia, cambian de bando para seguir teniendo protección pública frente a la hipotética indigencia.
Dicho de otro modo: engordar hasta la obesidad mórbida la nómina pública de cargos públicos de extracción política lleva aparejado que los partidos se hayan convertido en organizaciones de cargos públicos o de personas que aspiran a un cargo público. Cuando en una Comunidad Autónoma ser alto cargo comporta una nómina en torno a seis dígitos o ser miembro de un Consejo de Administración de una empresa pública otro tanto, algo serio pasa en la política de este país. Y si el problema es, como sucede, de supervivencia personal y familiar, la política se torna cruel con el enemigo político, al que se debe destruir como sea, pues les va en ello el pan de sus hijos. La alternancia política se convierte en lucha de supervivencia de unos políticos frente a otros. En ese juego mortal no caben contemplaciones. Involucran a la ciudadanía en las cadenas de escándalos para que tomen partido, y así mantengan o desalojen a quienes disfrutan del poder o entronicen a los suyos. El ciudadano es, en ese circo de la política, el necio útil de esa cadena de mentiras; por cierto, nada piadosas.
No creo que haya que ser demasiado incisivo para concluir que en España hay una democracia formal, pero preterida por un comportamiento cada vez más oligárquico y clientelar de unos partidos políticos, que son imprescindibles para que el sistema constitucional y democrático funcione (artículo 6 CE); pero que, dado su acelerado proceso de degeneración orgánica y funcional, han terminado secuestrando las instituciones y abandonando su papel constitucional como organizaciones cuya esencia es garantizar la canalización de la voluntad popular y un funcionamiento interno democrático (hoy día inexistente), así como, last but no leats, la obligación no escrita de proveer a las instituciones públicas de los mejores cuadros profesionales para que la dirección política y pública de cada nivel de gobierno sea la más efectiva. Tales tareas constitucionales y funcionales las incumplen con tesón. Los importa un pito que quienes nombran carezcan de competencia alguna en ese sector o ámbito de la actuación pública.
Un Estado clientelar de partidos, polarizados y sectarios, que es lo que hoy día existe en España, resulta una fórmula materialmente inhábil para garantizar instituciones de calidad democrática mínima y construir un futuro armónico de una sociedad cada vez más desintegrada, desgarrada y desarticulada, conformada por un adosado autárquico de instituciones públicas que, si bien muy presente en las instituciones centrales, también es muy visible ese deterioro en el ámbito territorial, donde el cantonalismo político, bautizado con ese otro eufemismo de la “España plurinacional” -disfraz posmoderno del viejo caciquismo territorial, que está regresando con fuerza, si no se corrige el tiro. Por si ello fuera poco, las demás instituciones, también las de control del poder, se hallan rotas en mil pedazos en estos momentos y contaminadas de esa “lógica clientelar”, que con su predominio anulas las funciones constitucionales/legales de esos órganos. (Ver, en abierto, un desarrollo de estas ideas en: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA)
Final
Llegados a este punto, que nadie se sorprenda del canibalismo que los políticos españoles muestran entre ellos, cada día con más énfasis; especialmente, con los que están en el poder o aspiran a tomarlo; pero también en sus propias filas, donde los empujones y navajazos tampoco son excepción. Se trata, no lo olviden, de un instinto de supervivencia política y, por tanto, personal. Está en juego algo existencial. De ahí, tanta pasión desmedida. La política en España no va ya de arreglar problemas inmediatos o estructurales, esa es la coreografía, sino de cómo llegar al poder y permanecer en él, como medio de satisfacer las necesidades de la altísima nómina de aspirantes o ejercientes a cargos públicos que los partidos deben proveer. La política española está preñada, en su peor versión, del hambre calagurritana, que es capaz de descuartizar a quien sea con tal de evitar, en este caso, que ningún tipo de regeneración se lleve a efecto (un fin, por lo demás, mucho menos noble que la respuesta al asedio de las tropas romanas adversas).
El enemigo de los políticos son, en verdad, ellos mismos, pero sobre todo quien pretenda cambiar las reglas de juego, al que -como cártel- destruirán de inmediato, pues les impide seguir sobreviviendo del sucio juego del poder. La política en España consiste llanamente en disfrutar las mieles del triunfo, y, cuando esto no es posible esperar con ansiedad indisimulada alcanzar el comedero público (presupuestos); y en ambos casos -esto es determinante- para repartir los consabidos turrones entre los suyos. Por eso la política y los políticos no cambiarán nunca en España, porque este modo de hacer política lleva con nosotros dos siglos y es, por tanto, estructural. Por eso tampoco nadie afrontará de cara la corrupción, pues en esencia es parte del modus vivendi de la política. Y así lo seguirá siendo para siempre. Nadie en este país ha sabido ni sabe hacer política de otro modo. No hay solución, por tanto. Y quien les diga lo contrario, miente. Siento darles esta mala noticia.