(A propósito del libro de Ernst Fraenkel, El Estado dual. Contribución a la teoría de la dictadura, Trotta, 2022)
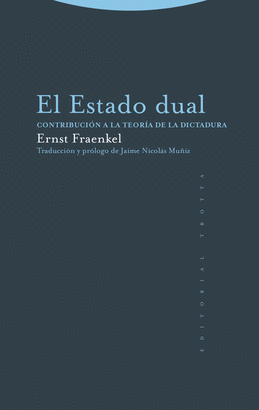
Por razones que no vienen al caso, este libro, como tantos otros, llevaba tiempo en lista de espera en mi estantería de novedades. Liberado de cargas más prosaicas, me sumergí en su lectura. Y debo reconocer de entrada que es probablemente uno de los ensayos sobre el fenómeno del nacionalsocialismo que más me ha impactado. Había leído recientemente Las religiones políticas de Eric Voeglin, de la misma casa editorial, cuyo primer ensayo también vio la luz en plena vigencia nacionalsocialista, y hace años transité por los ensayos de Hanna Arendt, Popper y el ensayo de Sebastian Haffner (Historia de un alemán), por no hablar de los innumerables libros de historia del período que también leí o de las obras de los juristas del Derecho Público alemán y pensadores de Entreguerras que estudié en su día con especial atención.
Acierta el prologuista y traductor, Jaime Nicolás Muñiz, cuando afirma que, a través de esta obra, un autor más bien desconocido (o poco conocido, salvo en círculos muy especializados) debe entrar en la nómina de los clásicos más ilustres del período junto con Berlin o Popper. Puede ser una afirmación un tanto exagerada, pero El Estado dual es, en efecto, un ensayo deslumbrante. Escrito, además, desde “la emigración interna”, como explica Jaime Nicolás, en una Alemania cada vez más inhabitable. Su autor, además, en aquellos años era un abogado en ejercicio, si bien con formación académica acreditada, socialdemócrata, judío de origen pero no de convicciones prácticas, al que el régimen nazi fue cercando hasta hacer inevitable su huida del país en 1938. Salió de Alemania pocos días antes de ser detenido (había orden expresa). Salvó la vida y con él se llevó un manuscrito de su obra a Estados Unidos, donde, tras no pocas peripecias y muchos remedos, fue publicada en inglés en 1941. Y ese es el texto que se publica. Luego retraducido al alemán y más tarde al italiano (por Norberto Bobbio). Finalmente, décadas después por iniciativa del profesor Laporta y la generosidad de Nicolás Muñiz, vio la luz en castellano, gracias a la editorial Trotta.
El libro se abre con una reseña biográfica del autor en el prólogo, que encuadra muy bien el contexto de la obra. Y las consabidas explicaciones del traductor sobre los términos empleados en lengua castellana, que no son los mismo de las ediciones alemana e italiana. Pero de inmediato se adentra en la densidad de sus mensajes. No es un libro de lectura fácil para el público no especializado, pero se aprende mucho. El Estado dual es una obra de Derecho, tanto público como privado, con innumerables referencias jurisprudenciales que algunas de ellas ponen los pelos de punta sobre cómo el nacionalsocialismo terminó capturando el mensaje de los jueces y su propia arquitectura argumental. Pero también es una obra de Teoría político-constitucional, de Historia de las ideas políticas, de Ciencia Política e, incluso, de Filosofía política y del Derecho, cuando no de pensamiento político. En suma, su lectura supone un auténtico banquete para la inteligencia, pues abre mil ventanas a ámbitos poco transitados por los ensayos al uso. Estimulante en grado sumo.
El libro arranca magistralmente con la necesaria cita de la Ordenanza de necesidad para la protección del Pueblo y del Estado de 28 de febrero de 1933, dictada por Hitler tras el incendio del Reichtag (incluida en el Anexo III de la obra), pues esta y no otra era la Constitución del régimen nazi a partir de entonces. La Constitución de Weimar se ahorcó a sí misma con el fatídico artículo 48 (medidas de excepción). Esa Ordenanza supuso sustraer a buena parte del sector político del imperio de la ley. Así, “el sector político del Tercer Reich constituye un vacío jurídico”. Entre el 30 de enero y el 24 de marzo de 1933, Hinderburg “dejó sentadas las bases del nacionalsocialismo a través de estas tres actuaciones: 1) El nombramiento de Hitler como Canciller del Reich; 2) La proclamación del estado de excepción (Ordenanza de necesidad); y 3) La firma de la Ley de plenos poderes. A partir de ahí entró Alemania, sino lo estaba ya, en un largo y tenebroso túnel.
Fácilmente se pasó de la dictadura provisional a una dictadura permanente y anticonstitucional, con un Estado desarmado para frenarla. Convertido en el Führer y canciller del Reich, Hitler fue cerrando el círculo. El Derecho alemán reclinó también gradualmente y dio paso a un confuso sistema en el que había una “imposibilidad de diferenciar con claridad entre Estado y Partido, en lo atinente a la titularidad del poder ejecutivo”; confusión de la que no se pudo liberar tampoco el poder judicial, que se vio arrastrado por esa normativa de excepción perpetua.
Quizás sea en los preliminares del libro donde se sientan certeramente las bases del problema: la disolución del Estado de Derecho. Aunque la Constitución de Weimar, correctamente interpretada, exigía que la utilización del estado de sitio tuviera tres premisas para ser aplicado: 1) orden constitucional amenazado o perturbado; 2) propósito de restablecerlo; y 3) vigencia temporal hasta el restablecimiento de la normalidad constitucional; lo que hizo Hitler fue dar un auténtico golpe de Estado a través de su partido con evidentes resultados: a) La alteración del orden la causan ellos; b) Se sirven del estado de sitio para aniquilar el Estado de Derecho; y c) Su fin y sus proclamas son constituir Alemania como “una isla de paz” en medio de un mundo trastornado por los conflictos”. El ardid ya estaba inventado: en 1848 Mittermaier, un jurista liberal de prestigio, ya señaló: “Al partido gobernante … no le resulta difícil servirse de la agitación que él mismo ha favorecido como pretexto para suspender las leyes”. Sin duda, como señala Fraenkel, hasta desde el campo nacionalsocialista se reconoció que “el incendio del Reichtag llegó muy oportunamente y que la dictadura comisarial que le siguió brindó la ansiada oportunidad para acabar con el Estado de Derecho”. El modelo de golpe de Estado, también tenía precedentes en 1851, con el establecimiento de la dictadura plebiscitaria de Napoleón III. De él dijo Marx, que “identifica su persona con ‘el orden’ para poder identificar ‘el orden’ con su persona”. Y no busquen paralelismos, los hay muchos. Es cierto que ya Carl Schmitt, en 1932, ya presagió los mimbres de una “democracia plebiscitaria”, antesala de la dictadura.
Sentadas las bases, afincado el arresto preventivo, lo que era una Ordenanza de necesidad contra los comunistas («Al objeto de hacer frente a los actos comunistas de violencia que ponen en peligro al Estado») fue abriéndose paso sin pausa hacia todos los colectivos que no eran propiamente hablando de la raza aria ni comulgaban con el ideario del nacionalsocialismo. Las barreras legales se derrumbaron. La tutela judicial efectiva fue negada, también de forma gradual pero irreversible a quienes el régimen consideraba enemigos del pueblo alemán (testigos de Jehová, contrarios a la vacunación, judíos de cualquier condición, etc.). La jurisprudencia de los tribunales fue manipulando el perímetro objetivo de “comunistas” a todos aquellos que con sus creencias, actuaciones u omisiones acreditaran ser (o se estimara que eran) enemigos del pueblo alemán (esto es, de los nazis). El silencio sepulcral se impuso. Quien pudo huyó, quien no, cayó en las garras de un régimen inmoral e indecente que negaba su existencia.
Lo más sorprendente y fascinante jurídicamente de este libro es cómo el autor analiza minuciosamente, mediante el análisis de innumerables casos y sus correlativas sentencias, el tránsito de un ordenamiento jurídico de la normalidad hacia un sistema que expande la excepción cada vez hacia un círculo más amplio de sujetos afectados. Esa convivencia o yuxtaposición entre un ordenamiento jurídico previo (y no modificado) que seguía existiendo, y seguía siendo aplicado (por ejemplo, en el ámbito societario mercantil o en las relaciones laborales, aunque con modulaciones sinfín) y un régimen de excepción, es la clave del título del libro: El Estado dual. Así nace la compleja convivencia entre (los restos del) Estado de Derecho y las normas de excepción, que son ya permanentes y cuyo perímetro de intervención cada vez se amplía más, también con el beneplácito de interpretaciones amables o forzadas del poder judicial y sus tribunales, aunque con algunas manifiestas e imposibles resistencias.
De ahí surge la distinción clave del libro entre “Estado de normas” (Estado de Derecho o sus restos) y “Estado de medidas” (Estado del Partido). En estos términos se manifiesta el autor: “Estado de normas y Estado de medidas no son poderes que se complementan recíprocamente, sino formas alternativas de ejercicio del poder. Y la cuestión clave es si había o no límites a ese “Estado de medidas” (Estado del Partido). Antes de adentrarse por estos meandros el libro aborda uno de los temas nucleares: el papel de la política y del Partido en ese sistema jurídico. Así afirma: “En el Estado de Derecho, los tribunales controlan la Administración desde el punto de vista de la legalidad; en el Tercer Reich, las autoridades policiales controlan los tribunales desde el criterio de la oportunidad”. Y lo ilustra con un sencillo caso: ¿Puede la policía obligar a izar una bandera con la cruz gamada cuando esa izada no constituye una obligación jurídica? Evidentemente, sí: “No izarla podría ser un indicio de falta de formación nacionalsocialista, lo que se propone remediar con el internamiento en un campo de detención”.
La doctrina calentaba motores. En su libro Ley y jueces, Hans Frazen, quien había sido ministro nacionalsocialista, lo expone categóricamente: “Hay muchas normas en las que no se inserta un principio de justicia y solo se pueden explicar a través de un principio bien distinto, la política (…) La acción política se produce exclusivamente para combatir al enemigo, o, dicho en positivo, con la finalidad de salvaguardar la existencia propia”. La discriminación “moral” del enemigo era la base de todo. Es más, “el Estado de medidas (del Partido o de la política de este) no solo complementa al Estado de normas (Estado de Derecho) y se impone sobre él, sino que también se sirve de la ideología del Estado de normas para ocultar sus objetivos políticos bajo el manto del Estado de Derecho. No hay otras palabras para definir ese juicio. La conclusión, también del propio autor, era terrible: “Es político lo que las instancias políticas declaran político”. Y los casos judiciales que analiza con su fino bisturí, son también aterradores.
Retorna Fraenkel a Carl Schmitt, jurista ideólogo del nacionalsocialismo por aquellos tiempos, y a su Teología política, donde claramente expone que “las circunstancias” son las que mandan en su famosa y reiterada frase: “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Pero de ello deduce el autor algo más importante a nuestros efectos: “La presunción de la competencia radica en el Estado de normas (Estado jurídico) mientras que la competencia sobre la competencia se ubica en el Estado de medidas (Estado de Partido o político)”. Es obvio que el primero termina arrodillándose frente al segundo. Las tesis de Schmitt resuenan de nuevo al definir que, a partir de la existencia de ese Estado de normas (que aún aguanta, cada vez más debilitado) no da pie a un Estado totalitario cualitativo, sino solo cuantitativo, pues deja subsistir algunos espacios de libre emprendimiento empresarial y una esfera pública que no es ciertamente estatal”. Ha de tenerse en cuenta que el libro El estado dual se cerró en 1938, este dato es muy importante para calificar el totalitarismo del sistema nazi, que fue in crescendo. En fin, el régimen fue cerrando el círculo contra aquellas fuerzas, colectivos y personas que no se encuadraban en la noción “fuerzas constructivas del pueblo”: todas ellas quedarán fuera de la tutela del Estado. A la intemperie.
Sentadas las bases conceptuales, la obra se desliza hacia ámbitos sumamente interesantes, pero que no puede ser tratados aquí. Analiza el “Estado normativo” y cómo el Estado dual estaba afectando a sus cimientos, comenzado por la división de poderes. El Poder ejecutivo se sustrae de ello, pues el Estado “de medidas” (Partido) condiciona la aplicabilidad de las normas, reforzando la arbitrariedad a través de una justicia sometida a inmensas presiones. Por ejemplo: “Los tribunales han acabado capitulando ante instancias políticas. Para los judíos se ha vuelto irrelevante requerir la tutela de los tribunales”. Una y otra vez, sobre todo a partir de 1936, les fue negada. Se despedían a los trabajadores judíos y se les cerraba cualquier posibilidad existencial. Los tribunales que titubeaban, estuvieron expuestos a furibundos ataques nazis. Se desposeyó a los judíos de su condición de personas en sentido jurídico. Era su muerte civil, anticipo del exterminio. Particular atención mereció la libertad de prensa, que sería fuertemente limitada u “ordenada”: “No hay ninguna otra profesión más próxima a los bordes de lo ‘político’ que el periodismo. Había que callar esa voz o disciplinarla. Y así se hizo.
La Parte II del libro requeriría una entrada o reseña específica, pues se refiere a “La Teoría Jurídica del Estado Dual”. Con cita inicial de Agustín de Hipona: “Si se prescinde de la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?”; en esta parte el autor acredita sobradamente una magnífica y sólida formación jurídica y filosófica. El desprecio del nazismo por el pensamiento liberal, la bancarrota de las idées générals (C. Schmitt), la negación del valor del Derecho por sí mismo (Hitler), la destrucción del acervo de valores éticos de la cultura occidental, y el espléndido y atractivo capítulo de “La lucha del nacionalsocialismo contra el Derecho Natural”, así como el combate contra las religiones (“una religión ajustada a las exigencias de un Estado basado en la idea de raza constituye un ejemplo de paganismo”), conforman una mirada sugestiva e inquietante. Lo justo o lo injusto, al fin y a la postre, lo define el Führer: “El Estado es una comunidad de seres vivos física y anímicamente homogéneos. Los Estados que no sirven a ese fin no son sino fenómenos malogrados, abortos”.
Y, en fin, la parte III está dedicada a “La realidad jurídica del Estado dual”. Se abre con cita de Renan (“Las instituciones perecen por sus victorias”). En esta parte explora la importante idea de “comunidad”, que atrae incluso a no nacionalsocialistas; afirmando que lo que se ha producido en Alemania es una “simbiosis entre la idea romántica de comunidad y el capitalismo militante”. Contrapone la tradición germánica del Estado dual con la anglosajona y estadounidense, donde no había arraigado tal noción:
Esta obra se cierra magníficamente con unas reflexiones finales sobre “El concepto de lo político en la teoría nacional socialista”. Allí se dice: “En el pensamiento nacionalsocialista el ‘enemigo’ es un elemento constitutivo de su concepción política”. La tesis del socialismo democrático de tradición racionalista de la política (“el arte de plasmar las tendencias sociales en forma jurídicas”), se ve desbordada por el pensamiento de Rudolf Smend sobre el poder político en el Estado constitucional, y del propio Schmitt, para quien “la existencia del enemigo constituye el elemento esencial de la actividad política”. Ello conduce derechamente a “falta de objeto” de la política. Los valores tradicionales no suman, y solo se aspira al “poder por el poder”. Tremenda idea hoy en día también comprada por la política. Lo expresaban muy claramente unos jefes nacionalsocialistas cuando se les interrogaba que quieren hacer con el poder una vez conquistado: “Mantenernos en el poder”. Confluye, así, “la constatación de esa coexistencia de racionalidad e irracionalidad característica del Estado dual”, que sirvió de ropaje para combinar espuriamente la “arbitrariedad en lo político con la pretendida racionalidad en lo económico”. El capitalismo alemán se entregó a esa religión. Con funestos resultados.
En suma, una obra sumamente recomendable para quienes sientan pasión por el Derecho, la Ciencia Política o la filosofía política, en el marco de la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, frente al brutal ataque entonces del totalitarismo. Útil también en nuestros días en esta compleja Europa. y difícil España. Esa es la gran lección del libro (Muriel), que nos permite comprender la fragilidad, pero asimismo la importancia, de la democracia y del Estado de Derecho. Sin tales presupuestos civilizadores, no somos nada.