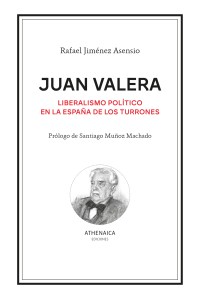LA FORJA DE UN ESCRITOR: JUAN VALERA, SUEÑOS DE JUVENTUD Y DESPERTAR LITERARIO
LAS TRES ENTRADAS QUE CONFORMAN ESTE ENSAYO PUEDEN LEERSE ÍNTEGRAMENTE EN EL SIGUIENTE ARCHIVO PDF (AUNQUE SE REFLEJARÁN TAMBIÉN EN ESTA PÁGINA CUANDO SE INSERTE LA TERCERA): VALERA LA FORJA DE UN ESCRITOR ENSAYO
NOTA INTRODUCTORIA:
Esta serie de tres entradas aborda unos años cruciales en la vida de Juan Valera, los que transitan desde la finalización de sus estudios de Derecho en la Universidad de Granada (1846) hasta su retorno de su estancia en la Legación diplomática de Nápoles como agregado sin sueldo (1849), donde estuvo más de dos años, con sus estancias intermitentes en la Villa y Corte antes de embarcarse -nunca mejor dicho- en su carrera diplomática con destino retribuido en Lisboa el segundo semestre de 1850. Tiene el joven don Juan entonces entre 22 y 25 años, y es en ese período crucial de su vida cuando se gesta su aún prematura vocación de escritor que, aplazada siempre por sus necesidades más vitales y oficios más prosaicos, tardará aún en desarrollarse; pero que ya muestra en su primera y magnífica correspondencia las dotes de literato y epistológrafo que Valera acuñaba. Este importante período de su vida ha tenido un reflejo biográfico menor, y por eso se difunde, completando los rasgos de ese tiempo que abordé en su día en el libro Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones (Athenaica, 2024), que por razones obvias hube de sintetizar lo aquí expuesto en breves páginas. El lector interesado en la obra de este insigne escritor, hoy muy olvidado, encontrará en las páginas que siguen algunas explicaciones que muestran cómo se forjó el acariciado sueño de un jovencísimo Valera de ser literato y ensayista y acabar algún día siendo reconocido, aunque tal sueño siempre lo aplazó por necesidades más «urgentes e inmediatas».
LA FORJA DE UN ESCRITOR (I): JUAN VALERA, SUEÑOS DE JUVENTUD Y DESPERTAR LITERARIO
1.- En busca de acomodo: primeros pasos de Juan Valera en la Villa y Corte
Las primeras cartas que se conservan del extenso y magnífico epistolario de Juan Valera datan de principios del año 1847, cuando el egabrense tras finalizar sus estudios de Filosofía y Derecho acude a la Villa y Corte desde su Andalucía natal para iniciar una incierta carrera profesional, aún sin saber realmente a qué se dedicaría, pues sus primeras pulsiones de poeta y literato parecen desvanecerse en un ovillo de dudas permanentes sobre si orientar sus pasos hacia la abogacía, el periodismo, la diplomacia o la política, sin echar nunca en saco roto los asuntos de re litteraria. No era su primera estancia en Madrid, pues ya había permanecido allí un curso académico en su etapa universitaria, con escaso fruto discente y mucho mundano.
Esta primera correspondencia de Valera, que se despliega hasta mediados de 1850, año en que el joven es nombrado finalmente agregado en la embajada de Lisboa, tiene como destinatarios principales a sus padres, en menor medida a sus amigos, hermanas y demás familiares. A principios de 1847, Valera tiene veintidós años. Y cuando llega el ecuador del siglo XIX, su edad es de veinticinco; aunque el 18 de octubre de 1850 cumplirá los veintiséis años. Mas para entonces ya había obtenido el ansiado destino diplomático en la capital lisboeta de agregado con sueldo.
Este corto período que transcurre entre 1847 y 1850 es crucial para comprender cabalmente por qué el escritor egabrense, tras innumerables dudas y cavilaciones, no se atreve a emprender una incierta y prematura carrera literaria, optando por una solución más prosaica como era buscar acomodo en la nómina de servidores del Estado y lanzarse así a una carrera diplomática, que le ofrecía la nada despreciable garantía de un estipendio mensual, evitando de ese modo la dependencia financiera de su familia (en particular de su padre), que no atravesaba entonces precisamente por momentos boyantes. Es muy constante en el epistolario del autor en aquellas fechas el lamento de hallarse sin dinero y de tener que recurrir a su amado padre para que le provea periódicamente de recursos para subsistir dignamente en su afán de insertarse en una alta sociedad a la que pertenecía por cuna, pero no por medios económicos. Aun así, no cabe duda de que el ser hijo de la Marquesa de la Paniega, con el apellido materno ilustre de Alcalá de Galiano (como escribió Manuel Azaña, cuna de una larga saga de altos funcionarios del Estado), junto con los numerosos contactos de José Valera, su padre, le fueron gradualmente abriendo las puertas siempre necesarias de las recomendaciones y favores para obtener su ansiado turrón, que le permitiera vivir del Estado.
En el joven Valera se van gestando entonces los rasgos más característicos de su personalidad futura. Hay que admitir que en sus primeros pasos epistolares ya se forja el gran escritor que luego será el egabrense, pues tales cartas alumbran destellos de unas destrezas literarias fuera de lo común a la hora de escribir, que con los años irá reforzando hasta convertirse en un reconocidísimo epistológrafo, ensayista y literato, cuyas misivas despertarán admiración sin par e incluso envidia en la sociedad madrileña del momento, y cuyo momento cumbre se produjo con las cartas remitidas desde Rusia a su buen amigo y alto funcionario Leopoldo Augusto de Cueto, que ya aparece en estos primeros años de su correspondencia, al ser el hermano de la esposa del duque de Rivas y, por tanto, tío de la hija de este, llamada Malvinita “La Culebrosa”, con la que, tras varios momentos de requiebros amorosos y dudas sobre si la emplazaba a contraer matrimonio, abandonó tales empeños, aconsejado por su familia y también desanimado por la escasa dote de tal partido y su no menos indisimulada coquetería.
El joven don Juan en estos primeros compases de su vida da muestras de una gran confianza epistolar con sus padres, hasta el punto de hacerles partícipes en aquellos años de algunas de sus andanzas y lances amorosos, que fueron varios y frecuentes, como casi siempre durante su vida. Todavía en esos años su epistolario con Sofía es prácticamente inexistente, y con su otra hermana Ramona, ya esposada con Alonso Messía, a quien dirige varias misivas, también sus cartas son muy circunstanciales, aunque siempre se preocupa e interroga por su quebradiza salud. Las cartas conservadas con los amigos son muy pocas. Y tampoco nos dan muchas claves de la vida afectiva del egabrense en esos años; pero sí de algunas de sus decisiones vitales.
En la primera misiva a José Valera, su abnegado y querido padre, ya le pone al corriente de que tal vez le nombrarían agregado sin sueldo en la legación diplomática de Nápoles. No debió gustar tal propuesta a su progenitor por los gastos que comportaba tal desplazamiento y los derivados de su subsistencia en la corte borbónica de aquel país. Así se lo hace saber el joven Juan a su madre en una temprana carta: “No me había equivocado al leer, en la carta de papá, que no quería que fuese a Nápoles, por lo mucho que gastaría, pues así me lo decía al principio, aunque después, en fuerza de tanto como me ama, ha accedido a mis deseos” [1847; 2: 16-I]. Tardaría aún algún tiempo en cerrarse tal expectativa. La primera misiva que envía desde Nápoles es de abril de 1847.
Mientras tanto, ese joven licenciado se divierte por la Corte madrileña, que ya conocía al dedillo, pues -según se ha dicho- la había frecuentado previamente durante un año cuando iba a ultimar sus estudios de Derecho en la capital, tiempo que aprovechó para divertirse todo lo que pudo, cortejar a alguna que otra dama (como fue el caso de la Avellaneda, que le dejó huella poética) y dejar de lado los codos, con lo que la familia lo recondujo de nuevo a la Universidad de Granada con el fin de que acabara felizmente sus estudios. Hecho lo cual, su querido padre le premió financiando la publicación de su primer libro de poesía, que desafortunadamente fue un fracaso absoluto en ventas (se dice que no vendió ni un solo ejemplar), y le mostró la crudeza que tenía el duro camino de ser escritor en esa España de mediados del siglo XIX, sin lectores, ni demasiada gente que pudiera leer.
Con esa primera desilusión aterriza en Madrid. Aun así, sigue escribiendo. Envía algún escrito a El Siglo Pintoresco, donde escribía ad honorem, sin retribución alguna. Ni siquiera le dan -según confiesa a su padre- “los números donde han salido versos míos” [1847; 3: 16-I]. En esa misiva, ya el joven Valera da señales evidentes de su personalidad y ambiciones, aunque también de su evidente desconcierto existencial. Reconoce que tiene “ciertos humos de rico”, que debe ir dejando de lado si alguna vez lo quiere ser. Da también muestras evidentes de un carácter “demasiado orgulloso”. Y, en fin, si bien ansía alcanzar “el pináculo de la celebridad”, y quiere transitar hacia ella por “el camino real” y no mediante atajos, admite que tal tránsito, si se da, será muy largo.
Con poco más de veintidós años ansía ya “la gloria póstuma”, algo que hará lo posible por conseguir en vida y dejar huella en la posteridad, citando a Isócrates (“ya que alcanzaste cuerpo mortal y alma imperecedera, procura dejar del alma memoria inmortal”). Y pasa por su cabeza ser “poeta dramático”, por razones tan prosaicas como los réditos que da tal oficio (de 400 a 600 duros por comedia). Mas reconoce, como lo hará en otras muchas cartas, que sigue formándose en sus estudios filológicos (alemán), aunque le confiesa a su padre que tales estudios los tiene algo olvidados “por cosas más palpitantes, como son la diplomacia y la viuda” (una de sus primeras amantes). Su destino anunciado en Nápoles le anima a seguir con la lengua de Goethe y aprender “el idioma toscano”; más tarde se sumergirá en el estudio del griego, por razones que luego se expondrán (sus amores con Lucía Palladi, la Muerta).
Comprender esas pulsiones vitales e intelectuales de un desconcertado Valera, con poco más de veintidós años, requiere hacer mención a que el egabrense tuvo una educación exquisita desde su infancia, lo que expresó él mismo en una carta biográfica escrita años después a Luis Ramírez de las Casas-Deza, donde resumía brillantemente algunos de esos momentos iniciales de su vida:
“En Cabra me críe y aprendí las primeras letras, y empecé a aficionarme a la lectura desde la edad de seis años (…) En mi casa, para lo que se usaba entonces en aquellos pueblos, había una regular biblioteca (…) Estudié latín y emprendí la carrera de abogado. La Filosofía la estudié, o dicen que la estudié, en Málaga, en el seminario conciliar (…) Durante este tiempo había yo aprendido francés, inglés e italiano, aunque no muy bien de nada, y había tenido conatos de aprender también la lengua alemana, no pasando, con todo, muy adelante en su estudio (…) Ya a los doce o trece años había leído a Voltaire (…) A todo esto yo era poeta; quiero decir, componía versos desde la edad de once o doce años (…) Vine a estudiar a la Universidad y, en efecto, no estudié sino picardía. Entonces estaba de moda y se hacía gala de no estudiar, aunque los genios todo lo saben (…) Con mi título de abogado me vine a Madrid a buscar fortuna sin saber a punto fijo lo que haría; asistí a las fiestas reales y traté al Duque de Rivas, paisano mío, poeta y amigo de mi padre. El Duque mostró que tendría gusto en llevarme consigo a Nápoles, donde era embajador de España, y don Javier Istúriz me nombró agregado sin sueldo (…) Fui a Nápoles con el Duque, y allí olvidé bastante de lo poco que en la Universidad había aprendido. Pasé dos años y medio haciendo el joli coeur con las damas, siempre en bailes, fiestas y tertulias (…) Presencié la revolución de 1848, le cobre una gran afición a los estudios filosóficos, (…) y hasta llegué a estudiar y saber medianamente traducir el griego antiguo y chapurrear el moderno, gracias a estar yo, o creerme, enamorado de una señora griega. Con el Duque me llevé muy bien y el se condujo conmigo como un padre. Me vine a Madrid con licencia, y me vine tan atolondrado, que no hice aquí sino disparates y tonterías en un año que estuve (…) Mi familia, en tanto, viendo cuán costoso era yo y que para nada servía, ni para abogado, ni para periodista, ni para literato, y que sino había yo de arruinarla, era menester que ya me diesen sueldo” [1863; 360: 5-I].
Este es el período de su biografía que en estas páginas se tratan. Sus padres se preocuparon, en efecto, de que ese brillante niño se hiciera un adulto culto y con expectativas de progresar en su desarrollo profesional futuro. Además, había madera. Ese futuro diplomático, político y escritor devoraba desordenadamente innumerables libros (fue en Roma su amigo Serafín Estébanez quien “le infundió la manía de los libros”), y ya tenía entonces dotes literarias innegables, que (casi) siempre postergó motivado por la premura de cubrir sus necesidades existenciales inmediatas, alineadas con su afán de codearse con la aristocracia madrileña y los políticos de mayor peso, que además eran del partido moderado, línea ideológica con la que el joven don Juan no se encontrará cómodo, pues -sobre todo tras su estancia en Nápoles- mostró mayor entusiasmo por el ideario progresista, con el que tan solo muy tardíamente -ya casi en el otoño de su vida- partidistamente se alineó. No obstante, siempre fue un verso suelto en política, lo que ya se advertía en sus primeros pasos.
La confianza epistolar sobre sus devaneos amorosos, aun siendo compartida con ambos progenitores, era mayor con Dolores, su madre. Con ella, por ejemplo, recuerda sus antiguos amores con una condesa, y hace mención a su “desgraciado esposo”, calificativo que justifica por lo que le espera al estar casado con una mujer “tan nerviosa, sentimental y fashionablemente desenvuelta y alegre de cascos como mi querida Paulina” [1947; 4: 21-I]. Pero con su padre tampoco ahorró confidencias amorosas.
El joven egabrense, dedica sus primeras energías en la Villa y Corte a relacionarse en las altas esferas; acude a casa de la Condesa de Montijo, y a todas las tertulias, bailes y comidas que le invitan. Visita al Duque de Rivas, de quien -por empuje de Istúriz- depende su futuro destino en Italia, y hace gala de que le gusta “comer bien”, sin ser partidario de “atormentar la panza”. Pero una y otra vez vuelve sobre su escasez dineraria (“no ando lucido de metálico”). Y ya es consciente del “poco estímulo y recompensa que por desdicha halla en nuestro país el que se dedica a las letras y no de cambio” [1847; 5: 21-I]. El toque de ironía nunca faltó en los escritos del egabrense.
En una temprana y muy citada misiva a un amigo, Juan Navarro Sierra, Valera expone los motivos que le impulsaron a dirigirse desde Córdoba a la capital del Reino: “Me vine a Madrid con el intento de buscarme alguna ocupación lucrativa y honrosa, con cuyo objeto venía decidido a pasar un año con un abogado y después abrir un bufete; pero, como mi fuerte no es el trabajo, y menos de esta clase, ahorqué la toga, quemé la golilla, y, aprovechándome de una buena coyuntura, me metí de patitas en la diplomacia, donde con bailar bien la polka y comer pastel de foiegras, está todo hecho” [1847; 6: 22-I].
El descarte de la abogacía, así como también de las letras, parecía estar claro. Al menos en el primer caso era obvio, pues nada le vinculaba con el foro. Menos precisa era la decisión de no dedicarse a las letras, que le aguijoneará constantemente en esos primeros años de incertidumbre profesional y existencial, pues advertía en sí mismo cualidades, como acreditaban ya sus primeras epístolas conocidas. También dormitaba en esa pasión literaria un no oculto afán – como así reconocía entonces- por una imprecisa “gloria póstuma”; reconocimiento que le dotarán finalmente las letras y nunca la diplomacia, menos aún la política.
La suerte estaba echada, sin embargo. A su hermanastro, Pepe, le confiesa que ya “estoy puesto en carrera para llegar a ser un Talleyrand”. El eterno ministro de Exteriores francés, era, por tanto, su foco de referencia. Finalmente, la diplomacia llamaba a su puerta, aún en la triste condición de attaché sin sueldo. Pero así se iniciaba entonces la carrera diplomática, que obviamente solo podían seguir los hijos de familias pudientes o, como la de Valera, dispuestas a realizar serios esfuerzos para mantener a tales aspirantes durante años sin sueldo antes de que estuvieran en condiciones de obtener un destino retribuido. Su padre, a pesar de las dificultades que ofrecían las magras cosechas de sus fincas en Doña Mencía, los hizo.
En espera de su marcha a Nápoles (marzo de 1847), Valera sigue escribiendo algún cuento que publica. También se divierte en Madrid, asistiendo a bailes y cultivando sus interesadas relaciones con la aristocracia y con algunos políticos. La diplomacia consumirá, a partir de entonces, buena parte de sus días y de sus energías, al menos hasta 1858, que dará el salto a la política. Las letras siempre tendrán que esperar. Y, además, salvo en lo que al ensayo y crítica literaria respecta, esa espera se prolongará durante varias décadas. Don Juan, que era un literato in péctore; pero tardaría mucho en ser novelista, algo que no alcanzó hasta frisar los 50 años. La lucha por la existencia consumía su inicial pulsión literaria.
LA FORJA DE UN ESCRITOR (II): JUAN VALERA, SUEÑOS DE JUVENTUD Y DESPERTAR LITERARIO
2.- Nápoles: vida y andanzas de un joven agregado sin sueldo.
Gracias a la red de influencias familiares y políticas, y a la buena disposición de Istúriz, Valera obtiene su primer destino diplomático, bien es cierto que sin retribución alguna. Se embarca presto hacia tierras italianas, deseoso de abrir una ilusionante etapa en su joven vida. La primera carta desde Nápoles la remite Juan Valera a su hermanastro Pepe, donde le narra los pormenores del viaje y, tras pasar por el encanto de Barcelona, el pestilente puerto de Marsella, los palacios de Génova y la Civita Vecchia, donde “no hay nada que ver”, llegó el 16 de marzo de 1850 a Nápoles, una ciudad “de hermoso aspecto (…) cuando se ve desde el mar”, de la que describe sus magníficos palacios y jardines. También le cuenta que, aprovechando el viaje de la Reina Cristina a su desdeñoso hermano, el rey de Nápoles, quien actuando peor que “el más bellaco y rústico patán”, no se dignó siquiera en venir a verla. Un Rey que Valera describe en su mejor estilo satírico, como Su Majestad que “fomenta con singular predilección la caterva de inmundos frailes de todos los colores, gordos y cebones, con camisa y descamisados, holgazanes y bellacos, que pululan como un enjambre de zánganos por todos sus dominios” [1847; 12; IV]. Con esos mimbres era muy difícil que S.M. fuera apreciado por la población, como bien señala. Con la Reina visita el Vesubio, Capri y Sorrento, donde asiste a un banquete. Disfruta también con ella de un concierto que los músicos del Conservatorio ofrecieron a la hermana del Rey, y reconoce que está contento en sus iniciales pasos diplomáticos. Aunque se queja de conocer a muy pocas personas, pues solo trata con los miembros de la Embajada, los duques de Bivona, y algunos españoles más, así como con unos pocos jóvenes franceses e italianos.
A su amigo Heriberto García de Quevedo, quien tuviera un lance de duelo con un impulsivo joven entonces como era Alarcón, andando el tiempo también amigo de Valera, le escribe un mes después indicándole que había estado enfermo y de no muy buen humor, para exculpar su tardanza en enviarle una incompleta misiva, de la que solo se conserva el relato de su pesado viaje en barco desde Málaga a Nápoles, con escalas en Barcelona y Marsella, donde vuelve a describir su puerto como de “insufrible y punzante hediondez” [1847; 13: 17-V]. La maestría descriptiva de las cartas de Valera y su depurado léxico ya comienza a aparecer cuando no había cumplido siquiera 23 años.
Escribe después a su cuñado, Alonso Messía, consorte de Ramona, a quien ya expone su vida en Nápoles, centrada -según dice en escribir “estas larguísimas cartas, y (donde) mi única diversión es charlar un rato con mi respetable jefe”. Lee mucho, y así se lo cuenta, sobre todo novela, pero también un tratado de estética y un compendio de diplomacia. Mas uno de los momentos estelares de esa epístola es cuando describe cómo vive un “agregado sin sueldo” en tierras napolitanas: “Vivo muy cómodamente y con la tranquilidad y aplomo de viejo solterón. Tengo un criado que me limpia la ropa y las botas, me sirve la comida y me hace los mandados”. No tenía que ser nada económico para su padre mantener ese nivel de vida de su hijo, lo que no tardará en recordar el joven don Juan; y tal dependencia de las magras rentas de la familia, golpeará su propia conciencia no pocas veces.
Su diletantismo intelectual asoma. Visita con fervor el museo napolitano, que describe con todo lujo de detalles. Y acompaña algunas tardes al Sr. Duque “a Capo de Monte, donde hay un hermoso palacio y los más lindos y frondosos jardines que he visto nunca; pero tiene la maña, mi respetable jefe, de abandonarme cuando llegamos allí e irse solo en busca de su Madame Montigni, a quien no ha hecho el honor de presentarme”. La afición del Duque de Rivas por las damas era proporcional a su afán de poeta. Valera, mientras tanto, se queja de “que soy un muchacho, no tengo nadie que me quiera; todas las señoras que aquí conozco son casadas y la que se muestra más propicia es la duquesa de Bivona”, quien, junto con su cuñada, “critican mucho al Duque, que siendo un poeta tan sublime, no se complazca en la conversación más que en decir cochinerías” [1847; 14: 17-VI]. Aun así, frecuenta innumerables relaciones, también con féminas, y pronto tendrá sus primeras aventuras con la Marquesa de Villagarcía, La Saladita, y poco después con Lucia Pallini, La Muerta, un amor que le marcará, ambas casadas. Si bien de ellas habla muy poco en su correspondencia napolitana que se ha conservado, aunque dejaron honda huella en el epistolario ulterior del joven don Juan. Sobre todo, la Muerta. En esta extensísima misiva a Alonso vuelve a describir con minucioso detalle las joyas del Museo napolitano.
Aprende la lengua italiana, aunque el francés domina en la Corte y la lengua del lugar es despreciada por la aristocracia, hablada solo por el vulgo. Como escribe el egabrense a su madre, ya en julio de ese primer año napolitano, “en sabiendo francés” el italiano no se necesita, pues la lengua gala la habla todo el mundo. Toma los baños de mar, que le agradan. Y le cuenta cómo la Legación, reflejo del nepotismo más descarado, se nutre de familiares de gente ilustre: el sobrino del duque, mi jefe, e hijo de Arana, y el sobrino de Martínez de la Rosa, que es horriblemente feo, y, aunque Aranita tampoco es ninguna preciosidad, parece, a su lado, un Adonis”. Olvida, don Juan, que su puerta de entrada en la diplomacia había sido prácticamente la misma. La ironía valeriana sale ya a relucir en sus primeras cartas, con el tiempo adquiriría rasgos mucho más precisos e hirientes, y un tono burlesco más acusado. En esos primeros meses en Nápoles, aún no se encuentra en su salsa y ya se muestra herido en su irrefrenable orgullo de persona llamada a destacar sobre los demás: “Estoy aburridísimo, a pesar de todas estas curiosidades que veo por aquí. Dios sabe cuánto tiempo estaré hecho un tonto, sin cobrar sueldo, cuando compañeros tengo que no han seguido carrera ninguna, ni saben nada, y lo tienen” [1847; 15: 7-VI].
Tras un vacío epistolar de más de nueve meses, vuelve a escribir a su madre, y le describe ya una situación en la que no ve modo de progresar. Se muestra impaciente el egabrense. Y eso que no tiene más que veintitrés años y medio: “Siento tener que decirle a usted que, aunque es verdad que el Sr. Duque, mi jefe, me quiere, no debo esperar nada de él sino versos y despachos que copiar y la comida, por no costarle nada y serle agradable que yo le acompañe a su mesa”. Le cogerá cariño el Duque, e incluso con el transcurso del tiempo Valera será muy bien recibido en Madrid por su familia, y requebrará a la hija del Duque con una estrecha relación, que casi acabó en boda. Pero su impaciencia crece y le sugiere a su madre que se aproxime al general Serrano (“hombre que -reconoce- me podría proteger y servir mucho”), pues no ve otro modo de medrar en la carrera diplomática, dada los escasos recursos de su familia y lo costoso que resultaba, que apostar por su estancia como agregado “ad honorem” en estos primeros y difíciles pasos diplomáticos: “Yo tengo ambición por sí mismo -escribe Valera, más no llegaría hasta el punto de desear la protección de Serrano ni de otro ninguno, si fueran mis padres menos pobres o no tuviera yo que gastar tanto (…) porque les soy a ustedes gravosísimos” [1848; 16: 21-III]. Ciertamente, el joven diplomático sabía ya lo que se tenía entre manos, y que por su propio talento no podría medrar, apuntando derechamente a quien finalmente le abriría las puertas, y no pocas veces, a lo largo de su dilatada vida diplomática y política: el general bonito, como así se conocerá a Serrano, uno de los preferidos circunstanciales más tarde de la Reina Isabel II.
En un excelente estudio biográfico y de crítica literaria, Jiménez Fraud describió con destreza el ánimo del joven Valera en Nápoles: “El orgullo y las impaciencias del joven Valera aveníanse mal con tan prolongado tiempo de aprendizaje”. Pero, aun así, el trato recibido fue muy bueno y las experiencias vividas impagables en el plano existencial y cultural: “El duque le recibió bien, extendiendo al nuevo agregado el trato llano y francote que distinguía al joven y alborotador personal de la embajada, más ocupado, como el mismo jefe, de chismorreos y amoríos que de estudios ni atención a los negocios públicos”. Valera en esto también fue algo diferente, como se verá. Y el propio egabrense terminará reconociendo “la beneficiosa influencia que aquellos años tuvieron en él no sólo en la ampliación de su cultura, sino en su vocación de escritor y en su manera de pensar sobre arte, poesía, política y otros asuntos más trascendentales” (Jiménez Fraud, 1971).
Meses después, en una interesante misiva dirigida a Manuel Cañete, don Juan se sincera por lo que respecta a sus relaciones con el Duque de Rivas, siempre gratas, aunque a veces cuando las mujeres se cruzan, no exentas de alguna tensión: “El duque de Rivas es el mejor de los jefes posibles, y dándole conversación me consuelo”. Pero, escrito esto, pronto sale a relucir su indisimulada pluma burlesca: “Y aunque no es tan admirado pintor como poeta, pinta sin embargo muy bonitos cuadros, y generalmente mujeres en cueros, o poco menos, que es copia del natural después de haberlas gozado”. El joven don Juan, tras su fracaso inicial como poeta, justifica así su tránsito hacia una carrera diplomática que -frente a su impaciente juicio- no terminaba de despegar: “Yo he abandonado completamente el áspero camino del Parnaso, convencido de no poder llegar a la cumbre, por más que sude y me fatigue. Ahora sigo el florido de la diplomacia, donde tampoco hago maravillosos adelantos, por lo que de él también pienso retirarme y me hubiera ya retirado, sino me gustase tanto Nápoles o no me hallara tan bien en compañía del señor Duque”. La impaciencia y la inquietud seguían haciendo mella en su carácter.
Estaban, no obstante, pasando muchas cosas en su vida napolitana, que esta primera correspondencia no aparecen reflejadas, pero que irán surgiendo en su epistolario ulterior. Entre ellas su desaforado amor por la Muerta, que así la calificaba el Duque por su extrema palidez; mujer casada con el duque de Bedmar, que vivía en Madrid, y quien tiempo después -paradojas de la vida- tendrá una prolongada amistad con el egabrense y le disputará el corazón y la atención de Malvita, la hija del duque de Rivas. Lucía, que así se llamaba la Muerta, se mostró como una mujer madura contenida en sus pasiones, un freno que Valera nunca llegó a entender ni tampoco a romper. No sería la única vez que esto le sucediera. Lucía Palladi, mujer “de agudo entendimiento y vasta cultura” (Jiménez Fraud, 1971), incluso será su mentora de sus primeros pasos literarios, dándole sabios consejos sobre cómo progresar en el duro terreno de las letras, que un diletante e inquieto don Juan apenas siguió. Fue preceptora del joven cordobés en sus estudios de griego y fiel compañera en sus impulsos intelectuales. Marcó una parte de su vida, aunque nunca se entregó plenamente a los ardorosos deseos de un joven Valera, tal vez por miedo a enamorarse apasionadamente, pues su vida afectiva no estuvo exenta de relaciones íntimas compartidas con otros amantes. Según se ha escrito, Lucía Palladi se sintió “siempre halagada y confortada por el amor juvenil que (Valera) le ofrecía. Y le quiso; le quiso sin acceder a sus demandas, le quiso dominando sus propios impulsos”. Huyó, en efecto, de una relación mundana, pues en el otoño de su existencia valoraba más la tranquilidad existencial que entregarse “indefensa a la ardorosa pasión de aquel muchacho andaluz, veinte años más joven que ella, con las alas, plegadas aún, pero anchas y aptas para hacerle volar” (Sáenz de Tejada, 1971). Como también narró brillantemente una de las principales biógrafas de Juan Valera, el egabrense no entiende que su amor no sea correspondido por Lucía. Y la exige que se entregue, “unas veces rendido, otras con violencia, pues no sabe esperar. Colérico incluso, furioso. En más de una ocasión le veremos así. Son antiguos vestigios de su furia amatoria, cuando los amigos le reprochaban ser un conquistador ‘a la cosaca’” (Bravo-Villasante, 1959). Sin duda esta biógrafa se refiere a su relación posterior con la Brohan en San Petersburgo, donde -con otro contexto y en muy distintas circunstancias- se repitió la escena amatoria descrita con igual desenlace.
La correspondencia napolitana de Valera se interrumpe bruscamente y, salvo una intrascendente carta de nuevo a Cañete, no hay más misivas, hasta su retorno a Madrid, que se produce en noviembre de 1848, tras haber vivido los destellos de la Revolución social parisina de febrero de ese año en tierras italianas y conocer allí a su futuro amigo, veintiséis años mayor que él, Serafín Estébanez, destinado a Roma con el regimiento dirigido por el general Fernández de Córdoba para intervenir en misión católica europea en apoyo del Papa Pío IX, un pontífice inicialmente orientado hacia posiciones progresistas que luego modificó a postulados conservadores. El Gobierno de España, en una desastrosa expedición, fue en su ayuda. Y allí conoció a Estébanez, auditor de las tropas hispanas. La relación con El Solitario, un bibliófilo apasionado y también escritor, le marcará en los años venideros, tanto en su defensa de la Unidad de Italia -que Valera comprendió mejor- como en el iberismo que predicaba su amigo en relación con la necesaria confraternización entre el pueblo luso y español. En esos años, vemos a un Valera que se aproxima más al ideario progresista, aunque su amigo militaba en las filas del moderantismo. El impacto de la Revolución de 1848 y los acontecimientos italianos, provocarán un cambio en su sensibilidad política y social; pero aún su construcción ideológica está por hacerse. Y tendrá muchas y diferentes estaciones.
Su marcha de Nápoles a finales de ese año 48 se debió principalmente a que Lucía Palladi, la Muerta, tras los acontecimientos revolucionarios, tuvo que dejar precipitadamente Nápoles y marcharse a París. Sin ella, Nápoles perdía para el joven don Juan todo atractivo. Estaba perdidamente enamorado de ella y no encontró consuelo. Sin embargo, su estancia en Nápoles no estuvo ayuna de relaciones con otras mujeres, según sabemos. Disfrutó “de los placeres mundanos” propios de los salones y bailes, donde los diplomáticos se movían con destreza, más aún cuando surgían “lances y aventuras amorosas que podían dar satisfacción a la vez a sus impulsos ardorosos, y a su disculpable vanidad de galán bien compuesto física y mentalmente” (Sáenz de Tejada; 1971). Así echó las redes a la disputada Saladita, mujer coqueta donde las hubiera, que tenía alterada a la Legación hispana, empezando por el propio Duque. Esta mujer, que con más de treinta años reconocidos “era ducha y experta en estos lances”, pues ella misma “se preciaba de vivir a la moderna”, tuvo relaciones con el propio Valera como la correspondencia ulterior y las cartas de ella al egabrense así lo manifestaron, pero no marcó su vida afectiva ni muchísimo menos, sobre todo si la comparamos con su relación con la Muerta. Aquellas relaciones mundanas y circunstanciales con la Marquesa de Villagarcía no dejaron huella alguna en el corazón de un joven don Juan que ni siquiera alcanzaba la edad de veinticinco años cuando estos lances amorosos se cruzaron en su vida. Si entonces la pasión no fluye, cuándo se espera que renazca, cabría preguntarse.
Con un cuarto de siglo cumplido, solicita el joven don Juan una licencia en esa aún incipiente carrera diplomática y retorna a Madrid. Se inician unos meses de desconcierto y desasosiego, pues el joven Valera, consciente de su valía intelectual, quiere progresar rápido, mas las circunstancias y el contexto no le ayudan. Las experiencias vitales de su estancia napolitana le marcarán durante varios años. Pero su regreso no fue muy meditado, sino más bien fruto -como siempre- de impulsos existenciales. Como se ha escrito, “a finales de 1849 regresó Valera a Madrid, desperdigando allí su actividad entre bailes y tertulias, aproximaciones a políticos que pudieran hacerle avanzar en su carrera, y vagos proyectos literarios (Jiménez Freud, 1971). Comienza así un período de desorden en sus ideas en el que las dudas se le multiplican. Ya no sabe si el camino hacia la fama, que es lo que busca, siempre que venga acompañado del ansiado dinero, se lo proporcionará la diplomacia, las letras o la política. Deshoja la margarita, hasta que la sociedad de los favores y de las recomendaciones, le empujen temporalmente hacia la primera de esas alternativas: la diplomacia.
LA FORJA DE UN ESCRITOR (Y III)
JUAN VALERA, SUEÑOS DE JUVENTUD Y DESPERTAR LITERARIO
3.- Nueve meses cruciales en la vida de Juan Valera: Madrid 1849-1850.
Habitualmente, la correspondencia de Valera fue siempre mucho más intensa, por razones obvias, en sus estancias diplomáticas en el extranjero; pero la que se conserva de su período en Nápoles es, según se ha visto, muy escasa, mas no menos valiosa. Sin embargo, esos más de nueve meses en Madrid tras su retorno de Italia a finales de 1849 se caracterizaron por un epistolario denso y extenso, principalmente dirigido a su familia, en particular a su padre y madre. El tono de las cartas es justificativo de su precipitada decisión de retorno con una licencia y, asimismo, denotan la búsqueda desordenada sobre qué hacer con su vida para evitar que su familia cargara con los gastos de su mantenimiento en la capital del Reino. Esa interesantísima correspondencia de Valera con sus progenitores también nos advierte de los diferentes roles que jugaron su padre y su madre en el trato con su amado hijo: “A través de las cartas, más sentimental, austero e idealista, aunque desengañado, aparece el carácter del padre, y más altivo, desdeñoso y realista, tocando en escéptico y despreciativo, el carácter de la madre” (Jiménez Fraud, 1971). Quizás, estos rasgos maternos del carácter de la madre terminaron produciendo más honda huella en la personalidad del joven Valera.
Durante esos meses de interín madrileño, se abre además el abanico de opciones existenciales que torturarán al joven Valera en ese crucial período: ¿Qué hacer con su vida? ¿Dedicarse a la poesía, a las obras dramáticas o al periodismo? ¿Mantener sus expectativas en la carrera diplomática? ¿Hacerse un hueco en la política?La intensidad de esta encrucijada existencial no le aleja de sus devaneos de bon vivant, ahora en la Villa y Corte, ni tampoco le distancian de la lectura ni del estudio, también de las lenguas (alemán) o de las cuestiones sociales. Inclusive se lanza a frecuentar la Academia de oratoria para dar, en su caso, un salto a la política. Sus inquietudes no cesan, la búsqueda de amores tampoco, aunque el recuerdo de La Muerta subsista vivo, lo que anima incluso sus expectativas de lograr un destino diplomático en París, donde ella residía. Todo esto se vio frustrado, pero veamos cómo se desarrollaron esos intensos meses en la vida del aún joven egabrense en su retorno a Madrid previamente a lanzarse ya de forma definitiva a la arena diplomática.
En la primera misiva a su padre desde Madrid, una carta clave, el joven egabrense le comunica “la necesidad que tengo de buscarme un modo de vivir honradamente”. Su objetivo era claro: no quiere vivir siempre a costa de su familia. Aun así, pide dinero a su progenitor, si bien en cantidades más modestas: “Usted no se apure por mí -le dice a su padre-, yo me retiraré a vivir aunque sea en una buhardilla”. Su orgullo dormido renace: “Mi amor propio está comprometido y debo ser algo o reventar”. Quiere retirarse a leer y frecuentar el Ateneo. Pero en la España de entonces es muy consciente que sin los favores políticos no se medra: “Debo hacer una visita a Serrano, que dice mi madre que se interesará mucho por mí. Allá veremos”. Hace, no obstante, propósito de enmienda: “Estoy avergonzado de mi inutilidad y falta de talento (…) Hasta aquí he sido un loco sin previsión ni fundamento, pero procuraré corregirme. Estudiaré y estudiaré mucho”. Curiosamente, en esa misma carta cita en reiteradas ocasiones al Marqués de Bedmar, marido de La Muerta, quien le interroga por su mujer, si bien nada sospecha de los amores de Valera con ella. Este, sin embargo, aprovecha esa relación por cálculo utilitario: “La amistad de este señor -escribe a su padre- creo que puede serme utilísima y la cultivaré” [1849; 19; 1-XII].
Una temprana carta a su hermana Ramona, con la que el trato epistolar fue muy escaso, Juan Valera pone de relieve las dificultades que estaba encontrando para situarse en la vida. Lamenta “la desesperación de mi querida madre porque no me ve colocado como supone que merezco”. Le traslada que, con el fin de mejorar la pobre hacienda familiar, gastará lo menos posible y, si es caso, incluso, se retirará a Doña Mencía (una salida clásica cuando la inopia le asediaba). También le relata los tratos con Serrano, quien le presentó al Ministro, “y se empeñó en mi favor con grande interés”; pero Pidal (Ministro, entonces) le pintó un panorama sombrío en lo que a sus expectativas respecta: “Hay 48 a 50 agregados en el mismo caso que yo, todos pidiendo sueldo, con poderosos valedores y algunos con 7 u 8 años de servicio y que no consiguen nada”. Lo fía todo, por tanto, a las influencias del general Serrano, que “ha hecho cuanto ha podido”. Sería una buena opción, finalmente. Confiesa a su hermana que “para ser algo, con mi carácter incapaz de bajezas y adulaciones, tengo que escribir y trabaja”. La opción de las letras siempre aparece, pero nunca opta por ella, hay otras prioridades más lucrativas o con mejores expectativas. Le atormenta no tener sueldo a su edad. En estos términos se expresa: “Mi posición ridícula, en mi entender, de agregado meritorio con 25 años de edad, los gastos excesivos que hacía en Nápoles me hicieron rabiar y por último saltar de allí a pesar de los pesares” [1849; 20; 14-XII].
Rumia Valera con la entrada del nuevo año (1850) qué hacer con su existencia, pero la vida mundana le sigue atrayendo. Acude a bailes de alto copete y le confiesa a su madre que ronda a Malvinita, La Culebrosa, hija del duque de Rivas, por cuyas atenciones y amores rivaliza con el propio duque de Bedmar. Pero el joven don Juan consigue la atención preferente de ella. Alterna ese divertimento con el estudio de Economía Política, y se ve tentado -le confiesa a la Marquesa de la Paniega- por “la política palpitante”, exteriorizando por vez primera su claro afán de “que me nombren diputado para armar ruido” o incluso “que se me proporcione el escribir en un diario de mis gustos y opiniones”. Serrano, amigo de su madre, es su gran esperanza blanca. Frente a sus primeros pasos diplomáticos y las persistentes dudas de dedicarse a las letras, surge también, por tanto, una prematura vocación política y un afán por convertirse en periodistas. Las alternativas se amplifican y deshoja opciones muy diferentes, sobre las que va y vuelve. El retorno de Italia le provoca un rechazo de las costumbres y usos españoles. La dureza de su juicio es evidente: “Este país -confiesa a su madre- es un presidio rebelado. Hay poca instrucción y menos moralidad”, pero tales males se atenúan al considerar que en España “no falta ingenio natural y sobra desvergüenza y audacia”. Si bien para “ser algo (…) es preciso saber esperar y darse tono” [1850; 21: 22-I].
La correspondencia de estos primeros meses de 1850 tiene como destinatarios principales a su padre y madre. Multiplica sus relaciones con personas influyentes y pudientes, con especial atención a Serrano, quien le presenta a Nárvaez y Sartorius, sigue asistiendo a bailes y tertulias, acompañando a La Culebrosa, pero también narra sus encuentros con su antiguo amor “mi ex-adorada Paulina”. No tiene secretos para sus padres, tampoco en amores, parece. Pero sus obsesiones emergen una y otra vez: “Querida madre mía -le escribe- si llega un día en que tenga yo algún dinero (…) que mi nombre suene en los cantos de la fama, me tengo que divertir mucho en Madrid”. Pero el dinero no llega y su percepción del país se ennegrece: “Lo que me fastidia aquí, y más que todo cuando me veo sin dinero, es la aridez y el tristísimo aspecto de estos campos que no dan sino desconsuelo al corazón”. Sus gratos recuerdos de la campiña napolitana hacen de contraste, y -como le sucederá en otros muchos momentos de su vida- las decisiones tomadas precipitadamente no las considera adecuadas, pues comprometen su futuro: “Me arrepiento entonces de haber dejado Italia, y daría quién sabe cuánto por volverla a ver” [1850; 23: 31-I]. Muy propio de su carácter vacilante y de sus constantes dudas existenciales, esta vez trasladadas a su madre. También a esta le dice que “he escrito a mi hermano rogándole haga cuanto pueda para que me nombren diputado” [1850; 24: 5-II]. Persiste en el empeño de hacerse político, en busca sobre todo de nombre y fama.
Y para lograr su entrada en política por la puerta grande, el joven don Juan ya atisba que el medio más rápido, contradiciendo sus frágiles postulados progresistas que esgrimió en Nápoles, era “haciendo la corte” a Narváez, pero también a Sartorius, quien pasaría a los anales de la corrupción política en España por su escuadra de polacos (clientelas al servicio de su jefe). Solo así, intuía, podía lograr el acta de diputado, y siempre con el apoyo de su hermanastro Pepe y su red clientelar malacitana. Lo expresó muy bien de nuevo Jiménez Fraud (1971): “Para satisfacer las ambiciones de sus padres, que deseaban verle diputado, Valera no se alistó al partido progresista, a donde le llamaban sus opiniones, y, fingiendo ministerialismo, se dejó patrocinar por el gobierno Narváez en las elecciones a diputado a Cortes”.
El joven don Juan muestra sus cartas y sus objetivos: “Mi ambición de dinero es muy limitada, y sin límites la de gloria y poder”. Pero sigue sin descartar la vía diplomática, que si bien con grandes dificultades se muestra como más transitable. A su padre le escribe que “es preciso por el pronto tener paciencia y no acoquinarse, pues incluso el director de El País, Tassara, “me ha ofrecido su amistad y su favor para que Pidal me envíe a París o donde quiera”. La red de amistades, familia y favores era, en la España de entonces, imprescindible para llegar a cualquier sitio. Mientras tanto, Valera sigue compatibilizando los “bailes, fiestas y teatros”, con el estudio y la lectura, y dice con cierta impostura: “No tengo impaciencia pero sí firme voluntad de llegar a ser”, barajando incluso -para salir de la penuria en la que se encuentra- meterse “a autor dramático”. Y concluye: “Es el medio más corto de tener 100 duros al mes, que es cuanto deseo para vivir holgadamente” [1850; 25: 6-II].
En una carta a su querida y confidente madre, es cuando por vez primera utiliza Valera la expresión turrón para referirse a la captura de un empleo o beneficio del Estado [1850; 26: 16-II]. A partir de entonces, este término se incrustará en la correspondencia valeriana hasta hacerse omnipresente. Pocos días después, en carta a su progenitor, le confiesa que, durante su estancia en Madrid, “no he perdido el tiempo (…), aunque hasta ahora no me hayan dado un buen turrón”. Y añade: “Para cogerlo hay que tener cachaza”. En ese ínterin de desconcierto existencial, el egabrense no descarta dedicarse a la literatura o al periodismo, pues según él dotes a sus aún 25 años no le faltan: “Yo me creo más instruido y más capacitado que muchos periodistas y sabios del día, y yo mismo no comprendo por qué no he de escribir”. Su mirada crítica sobre la producción literaria, científica y periodística española del momento es obvia: “Ya verá V. -le escribe a su padre- qué estúpidamente están escritos todos los periódicos; los dramas y comedias que se hacen ahora son pésimos; los libros de ciencia, política e historia son menos que medianos”. Pero dicho esto, vuelve a deshojar la margarita de la política como alternativa: “El día que sea diputado y perore, me apodero de la situación y hago aquí lo que me da la gana” [1850; 29: 23-II].
Su padre le aconseja romper con La Culebrosa, lo que dice hará; mas nunca lo hace del todo. También le recomienda que haga valer su licenciatura en Derecho y ejerza de Abogado. Y él responde: “De abogacía aún no he hecho nada, ni siquiera inscribirme en el Colegio de Abogados; pero ya lo haré”. Nunca lo hizo y pronto ahorcó -antes de ponérsela- la toga. No era su mundo. Su padre le incita a centrarse en algo, como pueda ser la escritura, y el joven egabrense responde: “Hago grandes esfuerzos para vencer mi esterilidad y escribir algo, pero hasta ahora no he hecho sino fraguar el plan de un drama (…) y dejarlo sin hacer y empezar a escribir una novela titulada Cartas de un pretendiente”, que tampoco avanzó. Su diletantismo juvenil seguía haciendo mella; pero “aprendo alemán y repaso griego”. A las objeciones de su tío Agustín sobre sus faltas de capacidades oratorias, responde: “Me falta facilidad para hablar y hasta para escribir, y puede que tenga razón, porque estas cosas se aprenden con la práctica” [1850; 30: 8-III].
La verdad es que todos esos consejos, sean paternos, familiares o incluso de sus amigos o amantes, Valera los toma a beneficio de inventario: “Yo, entretanto, hago lo que mejor me parece”. Sus obsesiones amatorias le hacen mirar a la capital francesa (“yo deseo ir a París y haré cuanto pueda por conseguirlo), pero admite que “el destino tiene infinitos golosos y será difícil lograrlo”, como así sucedió. Su carácter voluble y sus precipitadas decisiones existenciales, reiteradas al cabo de sus días, le conducen a multiplicar sus contradicciones: “Cada día estoy más fastidiado y arrepentido de haberme venido de Nápoles” [1850; 31: 17-III]. Siempre fue el egabrense culo de mal asiento. El aguijón literario, sin embargo, le azotará durante toda su vida, aunque con largas intermitencias y no pocos períodos de silencio. A los 25 años le plantea a su padre vivir de las letras, algo que casi nunca hará, pues sus necesidades económicas eran siempre muy superiores a los hipotéticos y magros ingresos que le produciría la escritura, pero aun así duda: “Más ansias tengo yo de salir de este estado, que mamá y V. juntos, y preferiría ser escritor y vivir de mi trabajo, que no con un empleo” [1850; 32: 27-III]. Pero ese impulso pronto se desvanece. Pocos días más tarde escribe a su padre con otros planes inmediatos muy distintos, pues el general Serrano está mediando para su destino diplomático en París como agregado de planta: “Mejor fuera que me consiguiera el empleo lo más pronto posible, puesto que yo no sirvo más que para diplomático”. Y concluye así su propio autoengaño, movido por su afán dinerario y de estatus inmediato, pero sobre todo por un pragmatismo fuera de cualquier duda: “Si yo tuviera ingenio y facilidad para escribir, no debería irme a ninguna parte, pero como (…) necesito desde luego dinero, y me hallo en un continuo ahogo, tendré que hacer fuerza de vela para lograr un turrón cualquiera que me saque de apuros” [1850; 33: 3-IV].
Su mirada sigue puesta en la capital francesa, pero sin descartar la política, tampoco las letras: “No estoy hecho a hablar ni a escribir para el público, y mi excesivo orgullo me hace ser más tímido de lo que debiera. Necesito trabajar, ensayarme en escribir y adquirir cierta confianza que disipe mi timidez”. Sus cartas, sin embargo, ya dejaban fiel reflejo de su capacidad literaria, que no era poca. En cualquier caso, un destino en la capital francesa es su primer objetivo: “Porque el ser agregado con sueldo no quita que sea diputado, periodista, poeta y cuanto quiera y pueda; y la Muerta está en París”. A las objeciones de su padre de que su enamoramiento le impide progresar en nada, tampoco en las letras, Valera responde que “no tiene usted razón”; pues “lo poco o mucho que allí (en Nápoles) he trabajado ha sido por amor”. Así, le dice: “He compuesto algunos versos a la señora y he estudiado griego por ella, y esto tengo que agradecerle”. También los consejos que ella le dio para ser escritor y que, desafortunadamente el joven don Juan no siguió, y aporta a su padre un ejemplo reproduciéndole un fragmento de una carta de la Muerta a Valera:
“Lamento solamente que usted no emplee ese talento de escribir que usted tiene evidentemente (…) Trabaje, os lo ruego (…) Elija un camino y sígalo con constancia, o más bien (…) siga aquel de las letras para las cuales usted tiene una vocación verdadera que no puede desatender. Usted tiene por otra parte ambición; y para hacerla efectiva (legítima) es preciso el trabajo y la continuidad” (traducción del francés nuestra).
Se vanagloriaba don Juan de que su amada captara su capacidad literaria, a pesar de haber escrito sus cartas en francés (“figúrese usted qué no seré capaz yo de hacer en español”, le comentaba a su progenitor). Efectivamente, conocía muy bien la Muerta el escritor potencial que se hallaba en su joven admirador, pero también sabía a ciencia cierta cuáles eran sus debilidades, entre las que se hallaban la dispersión y una falta de constancia a la hora de trabajar duro con un objetivo marcado. Tampoco siguió el joven Valera estos sabios consejos de su madura amada, al menos al pie de la letra. El egabrense escribió mucho a lo largo de sus días, mas siempre de forma intermitente y con una continuidad rota por sus aficiones mundanas y su constante necesidad de vil metal para atender a sus innumerables gastos. Aun así, siguió leyendo muchísimo y redactando un magnífico epistolario que le terminaría consagrando como escritor, al margen de producir un buen número de excelentes ensayos y no pocas piezas de crítica literaria, así como un buen número de poesías y artículos de periódico.
Dudaba Valera en este tiempo tan incierto y volátil de que sus pretensiones turroneras y parlamentarias dieran éxito, por eso la carta de la escritura siempre la guardaba como alternativa. También daba noticia a su padre de lo necesario que era ir “bien vestido y compuesto” en Madrid. Seguía con sus ambiciones parisinas, pero en ellas no quería comprometer al marqués de Bedmar, “porque sería tonto empeñarme con él para que me enviasen a París, donde su mujer pasará el invierno que viene” [1850; 36: 10-IV]. Como es obvio, nada le dijo al marqués sobre sus devaneos sentimentales con su mujer, aunque esta siempre la hablaba al marido en términos muy elogiosos del buen Valera. Sus dudas sobre su capacidad como escritor seguían abiertas, pero no las terminaba de despejar publicando.
Sus esperanzas inmediatas estaban puestas en que “me saquen diputado por la provincia de Málaga, gracias a lo que trabaja mi hermano” [1850; 37: 15-IV]. Echa de menos a la Muerta, pues nada encuentra parecido a ella por estos pagos. Rechaza, con duro juicio, que las mujeres en este país “estén tan mal educadas y sean tan ignorantes y vulgares”. Tampoco congenia ni con los sabios o eruditos ni con los cortesanos, aunque prefiere a estos sobre aquellos. Percibe que sin dinero nadie le atiende. Y rechaza, de nuevo, en España “la pretensión estúpida de sus raquíticos hombres de Estado, filósofos y sabios”. Una prematura vanidad y un innegable orgullo aparecen en muchas de sus opiniones. Con el fin de mejorar sus limitadas aptitudes oratorias, se inscribe en la academia de elocuencia práctica, “para perorar allí y darme tono de Cicerón”. Aspira a ser brillante parlamentario, conseguirá años después serlo, mas nunca brillar.
El ansiado destino de París se le puso cuesta arriba, también se le cierra la posibilidad de ir a Londres con Istúriz. A pesar de tales dificultades, no renuncia a la diplomacia y huye de ser “oficinista o escribiente de algún ministerio, (pues para ello) prefiero irme a Doña Mencía”. Y reconoce que el tiempo se agota: “Seis meses ha que estoy en Madrid, y no he hecho más que gastar dinero”. Su padre le emplaza a escribir, y él le espeta: “¿Acaso Vuestra Merced cree que el escribir es un oficio que se aprende en 4 días?” [1850; 43: 29-VI]. En una carta posterior también dirigida a su progenitor, Valera se sincera sobre su orientación política: “Este Gobierno no me entusiasma sino que no tengo por él simpatía alguna”. Pero, aun así, su oportunismo le conduce a “fingir ministerialismo”. Le iba mucho en ello, aunque lee a Bastiat y Proudhon, pues para tener ideas claras en política “se deben tener antes en filosofía”, también en economía. Reconoce que a sus 25 años no hay en él “principios fijos en la parte militante” y, a pesar de que estudia las cosas políticas, le cuesta decidirse “ya por convicción ya por interés, en favor de este o el otro partido”. Añora escribir algo de provecho en literatura, lo que no logra. Y su juicio sobre este país y sus intelectuales es muy crítico: “en España se estudia poquísimo y se sabe menos de lo que se estudia, porque se estudia mal (…) El único economista que tenemos es Flórez Estrada; el único filósofo, Balmes, y ambos no pasan de medianos”. Quiere don Juan destacar para que suene su nombre, pero “debería estudiar mucho y trabajar más para conseguirlo. Y confieso -concluye- que me falta constancia, porque me falta fe y confianza en mis fuerzas”. Admite a su padre que se le “pasa por la cabeza la idea de casarse”; pero en un alarde de sinceridad reconoce que esta afición mía a las faldas es terrible”. También se sincera en torno a su permanente inclinación hacia la vida aristocrática y mundana: “Ya conocerá usted que, a pesar de mi liberalismo filosófico, soy aficionadísimo a la gente de alto copete” [1850; 46: 3-V].
Su apuesta por París se frustró. Y las posibilidades de salir diputado tampoco eran nada claras. Le desagrada ser apadrinado por Sartorius, pues ello representará “una mancha que será difícil que lave cuando quiera lanzarme en el partido progresista”. Trata circunstancialmente con Prim y también con Martín Belda, su competidor electoral que siempre le cerró el paso del distrito de su ciudad natal, Cabra, a quien tacha de “tonti-bellaco” y “presumido mentecato”, pues “me ha ofrecido su protección sin que yo se la pida” [1850; 50: 24-V]. Sus sempiternas dudas emergen de nuevo, conforme la obtención de un destino en el exterior se aleja: “Si lograse yo vencer la dificultad de escribir y pereza que me domina, tendría más provenir siendo escritor que de diplomático” [1850; 52; 27-V].
La intercesión de Serrano logra su objetivo. A primeros de junio, escribe a su madre “para darle la buena nueva, que acaso ya sabrá, de que he sido nombrado agregado con sueldo en Lisboa”. Su vida, a partir de ese momento, cambia de rumbo, y sus constantes dudas se desvanecen por completo, también sus pretensiones de ser escritor o periodista, más aún las de ser abogado, que nunca tuvo, aunque la llama política sigue viva, si bien es cierto que por poco tiempo. Ser diputado, sentencia, “sin antecedentes, ni nombre, ni riqueza, difícil es conseguirlo sin la protección de una persona que valga”. Y él, aun disponiendo de la red caciquil de su hermanastro, eso no es suficiente, si bien reconoce que “tengo más de 300 votos comprometidos”. No serán bastantes para obtener el ansiado escaño.
Tras pasar por Doña Mencía y embarcar en Málaga con destino a Cádiz, toma un vapor en esta ciudad que le había de conducir a Lisboa. Deja en Málaga “el negocio de las elecciones en el estado más floreciente”. Su optimismo tenía poco que ver con la realidad. Antes escribe a su madre desde Cádiz, y sus humores políticos entonces ya no están tan altos: “Ya veremos si en Lisboa lo paso mejor y me distraigo; porque me temo que no voy a salir diputado, teniendo por contrario a Salamanca”. Como así fue.
Iniciaba, así, el joven Valera una larga carrera diplomática en diferentes destinos que, al menos duraría hasta 1958, cuando la dejó por entrar en política. Mal negocio. Las letras tuvieron que esperar varias décadas para que ocuparan una parte central de sus energías, aunque escribió mucho y bien durante esos años, pero sobre todo ensayos y crítica literaria.
La forja de un escritor ya estaba formada. Durante los años que van desde 1854 a 1861 escribió sus primeros y magníficos ensayos, que le darían notoriedad y reconocimiento. Frecuentó a partir de entonces el periodismo. En 1862, con tan solo 38 años, ingresó como miembro de la Real Academia Española, de la que fue un ardiente y activo defensor. Su apasionante vida diplomática en esos primeros ocho años de profesión, requiere ser abordada en otro ensayo, y la he tratado con cierto detalle en el libro Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones (Athenaica, 2024). Y allí nos remitimos. Juan Valera se inclinó por la comodidad de unos ingresos fijos que la diplomacia le proporcionaba, pero también por una vida de relaciones aristocráticas y personales en la que él se encontraba muy cómodo. Su vida mundana llena de innumerables experiencias vitales iba a abrirle los ojos a una realidad que desde España apenas nadie podía ver. Aprendió más lenguas y surcó en dos ocasiones incluso el Atlántico, alternado sus destinos en Europa también con la fascinante visita a tierras rusas. El epistolario de Juan Valera en todos aquellos años y de sus sucesivas experiencias vitales a partir de 1858 hasta su fallecimiento en 1905, es sencillamente extraordinario. Y a él conviene remitirse. Pocos goces literarios mayores obtendrá el lector, que la lectura de la copiosa y extensa correspondencia de Juan Valera. Una aventura literaria inolvidable.